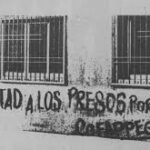Publicado en Panamá 14/02/2023
La teoría y la práctica tropiezan en múltiples episodios de la vida nacional.
Pero, no siempre concuerdan entre los sujetos sociales que vinculan ambos espacios de la acción y entonces, surgen falencias a la hora de contar las historias.
Sobre todo, aquellas cargadas de cierto heroísmo, sacrificio, coraje, desprendimiento personal, que en general expresan actitudes individuales ajenas a sentires colectivos o prácticas masivas.
Un militante, formado e ideologizado, pudo haber dado la vida por una idea, no se conoce en nuestro pais ningún caso que asemeje al Masada hebreo (en el año 74 en un amesetamiento en Judea y guarecidos en varios palacios y fortificaciones que se localizan en la cumbre rebeldes judíos enfrentados a Roma en su primera guerra resistieron meses en inferioridad de condiciones para finalmente ante el inminente asalto y derrota sus defensores se suicidaron colectivamente).
Entonces esas actitudes, la del que individualmente realiza el acto sacrificial de su vida, que no expresan la política, sino que la recubren con cierto barniz de valores o condiciones personales no pueden tomarse como dato sustantivo que marque características claves para cierta etapa de la historia, ni para el marco general de una condición etaria y mucho menos para una conducta social de sujetos políticos como puede ser, la clase trabajadora argentina.
Cuando se habla de rastros visibles en las conciencias de distintas generaciones y se apela para eso desde acontecimientos importantes hasta supuestas influencias literarias hasta debates al interior de organizaciones políticas y se les asigna valor de masividad, en verdad se está arriesgando una interpretación histórica más que un aserto de la vida real.
Por ejemplo, cuando se habla de la importancia para las luchas devenidas en la Argentina durante las décadas del 60 y el 70, es común acudir a mencionar la presencia del catolicismo post conciliar y sus variantes como el Manifiesto de Obispos del Tercer Mundo, la tarea militante de Juan García Elorrio con la revista Cristianismo y Revolución y los “Comandos Camilo Torres” en honor al sacerdote colombiano caído en combate (“donde cayó Camilo, se alzó una cruz, pero no de madera sino de luz” cantó el uruguayo Daniel Biglietti).
Con cierta tristeza podemos decir que hoy casi nadie sabe quién fue García Elorrio. O Camilo Torres.
Otro dato tomado como trascendente para esos tiempos fue el surgimiento de la llamada “nueva izquierda” aquella que en Argentina tiene varias vertientes, desde rupturistas del PC tradicional hasta formaciones originales que asumen idearios sostenidos en alguna matriz con poder, desde Titoistas, Procubanos, Maoístas hasta espacios minoritarios de sindicatos por fábrica que logran conducir durante un tiempo ese particular modelo gremial.
Algunos más audaces incluyen el aparecer de los gramscianos criollos, los libros de John W. Cooke y hasta asignan importancia a escritores militantes como Ismael y David Viñas y aventuras editoriales como Pasado y Presente.
Y todo esto en una serie de relaciones que historiadores, en general con tendencia de izquierda, explican que, en diversas bilateralidades, estas expresiones, unen y componen paisajes políticos con fuerte huella decisional en aquellos años.
Pues bien, me atrevo a negar algo (bastante) de todo eso.
La importancia de cada una de estas manifestaciones que parten de lo individual o grupal no masivo (salvo la Iglesia Católica y su proceso desde el Concilio Vaticano 2) no generó más que meneos y algunas mutaciones políticas con señal en reducidos ámbitos y sí, impactó en dirigencias e intelectuales y en la escasa militancia que vivía de cerca la política más cerrada.
Incluso el episodio Conciliar, del mundo católico que comenzó en octubre de 1962 y que enfrentó a los “padres de la Iglesia” entre conservadores (apoyados por Roma) y progresistas y que provocara debates en muchas parroquias argentinas, sobre todo en los jóvenes, carece de la magnitud asignada como determinante para ser uno de los principales factores que culmina con la asumición de rebeldías y de la lucha armada como forma de definición de los conflictos políticos.
Muchos menos importante para las luchas de esos tiempos fueron las polémicas entre gramscianos y Rodolfo Mondolfo, o el negocio editorial de Pasado y Presente con cierta vocación más para la venta de volúmenes que para ser guía y foto de posiciones vanguardistas.
Y ni hablar de esos reducidísimos espacios de convocatoria que mostraban las organizaciones políticas de los hermanos Viñas. Y aún aquel episodio con cierta derivación atractiva para una mínima juventud como fue la ruptura en 1967 de la Federación Juvenil Comunista con el surgir del Partido Comunista Revolucionario, no tuvo casi alto voltaje más que para estudiantes universitarios.
De todos estos caminos no abrevó más que en mínimas dosis (para no decir “nada) el principal sujeto político argentino que es la clase trabajadora. Los millones de obreros que en su relación con los medios de producción y su entrega laboral generaron respuestas de lucha y ahí sí con épicas comprobadas pero surgidas de sus propias contradicciones con el modelo productivo, de sus reclamos gremiales y desde lo político por su condición que los identificaba como peronistas.
Es incierto asegurar que existieron relaciones de causa efecto en vinculaciones entre el peronismo como clase, la nueva izquierda, el catolicismo post conciliar, las lecturas gramscianas e incluso el conocimiento de autores como Cooke, Jorge A. Ramos, Scalabrini Ortiz.
Ese tipo de influencia se dio en alguna dirigencia y no siempre esa dirigencia fue la que encabezó las luchas más recordadas por su masividad y su contenido popular.
Nadie puede afirmar que la Resistencia Peronista, la toma y lucha del Frigorífico Lisandro de la Torre, la campaña electoral de 1958, el Cordobazo, el Luche y Vuelva, la campaña de 1973 entre otros haya sido consecuencia de estos mencionados orígenes, excesivamente abultados y casi categorizados como de haber parido la historia de las luchas de esas décadas.
O sea, poniendo respeto en todo estos que se escribió y a lo cual considero una suerte de simulación de la historia con protagonismos individuales e intelectuales que pretenden englobar condiciones masivas y generales, digo que los pueblos y sobre todo los miembros de la clase trabajadora en la Argentina (pero también en muchos países) son sabios e ilustrados, por sus propias condiciones de formación que se arraigan en pedagogías nacidas de estructuras, algunas formales y otras silvestres, como la escuela pública, los clubes de barrio, la presencia de ocho o diez horas por día compartiendo una fábrica, las bibliotecas populares, la iglesia parroquial, la cultura barrial de fiestas tipo “asalto” y carnavales con su carga de integración social y cercanía física y comunitaria, las asociaciones surgidas para las fogatas de San Pedro y San Pablo, las solidaridades ante inundaciones y epidemias (poliomielitis), en fin, muchas realidades que forjan conciencia propia y que desconocen quien fue Frantz Fanon o la polémica Stalin vs Trotski o si la misa debe decirse en latín o idioma nacional o si Gramsci descubrió el concepto de hegemonía.
No hago acá una reivindicación del “alpargatas sí, libros no” que me parece una frase desacertada y solo entendible en un específico contexto de conflicto violento. Y menos hago un menosprecio para los pensadores de filosofía y política que aportan ideas. El general Perón fue el dirigente político argentino más preparado intelectualmente. Solo marco que no son determinantes esas relaciones con la mayoría de las luchas que se vivieron en los años 60 y 70.
Una cosa es una elite influenciada por ideas y otra es una clase social y un espacio nacional organizado que se rija por esas ideas.
La política y la ideología no siempre comulgan. Y en general, la política ordena la historia.
A veces, una carta o una cinta grabada por un viejo general, desde Madrid, ponía en marcha mecanismos de fuerza y presencia masiva, en una forma infinitamente más importante que todo aquello que acabamos de contar.