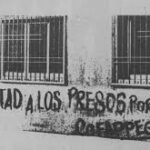El presente trabajo aborda el fenómeno del fascismo desde una perspectiva interpretativa, con el propósito de contribuir al debate historiográfico y político sobre su naturaleza, desarrollo e impacto. No se trata de una tesis empíricamente verificable ni de una reconstrucción exhaustiva de su historia, sino de un ejercicio analítico que, apoyado en fuentes temáticas, propone una lectura crítica de su carácter revolucionario, su composición social, su legalidad institucional, su distanciamiento del conservadurismo y el papel de la izquierda italiana en su ascenso.
El trabajo oscila entre el ensayo académico y la divulgación, pues busca hacer accesible un tema complejo tanto para especialistas como para lectores interesados en su comprensión. Sin embargo, no elude la polémica: varios de los argumentos aquí expuestos chocan con interpretaciones dominantes en la historiografía tradicional.
Este escrito no sigue los rigores de una investigación documental sistemática, sino que se estructura desde la libertad interpretativa, combinando reseñas históricas con valoraciones políticas. Tiene como dato importante que intenta responder no solo qué ocurrió, sino por qué ocurrió.
Como bien señaló Marc Bloch, la historia no debe limitarse a la crónica pasiva de los hechos, sino interrogarlos, cruzarlos con otras fuentes y dotarlos de sentido. Bajo esta premisa, se exploran episodios ya documentados, pero incorporando una mirada política que enriquece su comprensión, especialmente en aspectos donde las motivaciones humanas o las dinámicas sociales quedaron opacadas por el relato oficial.
Cinco tesis para el debate
- El fascismo como fenómeno revolucionario
Lejos de ser una simple reacción conservadora, el fascismo emergió como un movimiento disruptivo que buscó transformar radicalmente las estructuras políticas, sociales y económicas de Italia. Esta interpretación, consolidada en las últimas décadas por historiadores como Emilio Gentile, Renzo De Felice y Stanley Payne, contrasta con la visión tradicional que lo reduce a un instrumento de la burguesía asustada.
Desde hace décadas, un consenso entre historiadores reconoce al fascismo como un movimiento revolucionario, aunque esta visión aún enfrenta resistencias, se coincide en alejarlo de la simple etiqueta de «contrarrevolución burguesa».
El fascismo no fue una mera reacción o una rebelión menor, como se le ha querido reducir en ciertas narrativas. Fue, en esencia, un movimiento revolucionario, una respuesta radical a las transformaciones sociales, económicas y políticas que sacudieron Europa tras la Primera Guerra Mundial. Esta visión encuentra eco en investigaciones recientes, como la de Franco Savarino, quien en 2011 argumentaba en la Revista Noesis que el fascismo fue “una herejía del socialismo” y no un subproducto del conservadurismo o el liberalismo.
El 23 de marzo de 1919, en Milán, Benito Mussolini fundó el primer Fascio di combattimento, anclándose en la tradición sindicalista-revolucionaria italiana, pero impregnándola de un nacionalismo vigoroso. Este acto, descrito por Giampiero Carocci, marcó el inicio de un movimiento que, lejos de ser una simple “rebelión”, se configuró como una revolución en el sentido de reordenar la sociedad de masas emergente. Comparado con la Revolución Bolchevique, el fascismo enfrentó resistencias mayores en una Italia donde el socialismo tenía victorias electorales significativas, lo que hace aún más notable su capacidad de transformación social.
Mussolini bien pudo jugar el rol de un heterodoxo de la izquierda, un hereje que secularizó el mito socialista trasvasándolo al culto de la nación.
El fascismo surgió en un contexto de crisis posbélica, donde las estructuras tradicionales se desmoronaban. Su discurso combinaba nacionalismo con demandas sociales, atrayendo a sectores desencantados con el socialismo y el liberalismo. Como señaló Nicola Bombacci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano: «El fascismo ha hecho una grandiosa revolución social.»
- Composición social del fascismo
Aunque se ha insistido en su arraigo en las clases medias, el fascismo también reclutó a sectores proletarios desencantados con la izquierda. Su crecimiento entre 1919 y 1924 no puede explicarse sin considerar este componente, especialmente entre campesinos y trabajadores urbanos marginados.
Contrario a la narrativa que enfatiza a las clases medias como el sostén principal del fascismo, este trabajo sostiene que el componente proletario fue más relevante de lo habitualmente reconocido. En una Italia golpeada por la pobreza, la crisis económica y el desempleo, los sectores obreros y campesinos, tanto urbanos como rurales, encontraron en el fascismo una alternativa ante la fragmentación y la inacción de los partidos de izquierda. La vitalidad de los primeros fasci, que actuaron como una vanguardia leninista, atrajo a trabajadores desencantados por las divisiones internas del socialismo y la falta de respuestas frente a la violencia fascista. Aunque Renzo De Felice argumenta que las clases medias radicalizadas fueron la base social del fascismo, esto no explica su posterior evolución como régimen y, esta interpretación no agota la complejidad de su composición, donde los sectores populares jugaron un rol significativo, visible incluso en el crecimiento de movimientos afines entre 2019 y 2024.
Los escuadristas (paramilitares fascistas) no se nutrieron solo de comerciantes asustados o funcionarios resentidos, sino de jornaleros sin tierra, soldados desmovilizados y trabajadores urbanos decepcionados por una izquierda paralizada en disputas doctrinales.
Se naturalizó la imagen de un movimiento exclusivamente burgués, pero el fascismo tuvo una base significativa de trabajadores urbanos y rurales. Si bien las clases medias fueron un pilar importante, la presencia obrera fue subestimada
La Italia de posguerra, con sus fábricas ocupadas, sus campos en barbecho y sus hambres cotidianas, difícilmente hubiera podido gestar un movimiento de masas sin el concurso de los desposeídos. El fascismo, en sus orígenes, fue también un grito de desesperación proletaria.
El fascismo en el gobierno incorporó a diversos sectores: desde sindicatos obreros hasta industriales y terratenientes. Ejemplos como las huelgas lideradas por sindicatos fascistas en 1925 demuestran que su discurso social no era mera retórica.
- La legalidad institucional en su ascenso y gobierno
Contrariamente al mito de la toma violenta del poder, el fascismo operó dentro de los marcos institucionales, con el respaldo clave de actores como la monarquía y el ejército. Su llegada al gobierno mediante la Marcha sobre Roma (1922) fue menos un golpe insurreccional que una presión negociada, legitimada por el rey Víctor Manuel III.
El fascismo, lejos de ser un régimen exclusivamente autoritario que despreció las instituciones, operó en muchos momentos dentro de un marco de legalidad. La monarquía italiana, una institución ajena al fascismo, jugó un papel clave al legitimar la llegada de Mussolini al poder tras la Marcha sobre Roma en 1922. Esta relación con estructuras preexistentes permitió al fascismo consolidarse sin desmantelar por completo el orden institucional, un aspecto que distingue su experiencia de otros movimientos revolucionarios de la época.
El acceso al poder de Mussolini en 1922 se produjo dentro de un marco legal: fue nombrado primer ministro por el rey Víctor Manuel III, que como dato clave personificaba la unidad nacional y tenía el poder supremo de mando sobre las FFAA y esto, lejos de ser decorativo era real.
Contrariamente al estereotipo del fascismo como mera imposición violenta, su consolidación dependió de un sofisticado juego de legitimaciones institucionales. La Corona, el ejército, la burocracia estatal e incluso sectores de la Iglesia no solo lo toleraron: lo adoptaron como mal menor necesario. Mussolini no tomó el poder únicamente mediante las porras de sus camisas negras, sino gracias a una estrategia de penetración en los aparatos del Estado. El fascismo fue, en este sentido, un experimento de modernidad autoritaria: su legalidad no nació de las urnas, pero tampoco se sostuvo solo por la fuerza.
Su primer gabinete incluyó a socialdemócratas, liberales y populares, y el Parlamento funcionó con normalidad hasta 1924.
Incluso su caída en 1943 fue resultado de una votación que le resultó adversa, en el Gran Consejo Fascista, seguida de una orden real para su detención.
- Un proyecto político no tan fácil de definir como conservador y reaccionario
El fascismo no puede encasillarse como un movimiento conservador o reaccionario, sino tambien como una alternativa modernizadora que, aunque autoritaria, impulsó reformas sociales y económicas sin equivalente en los regímenes tradicionales. Su corporativismo y su culto al Estado lo distinguieron tanto del liberalismo como del conservadurismo clásico.
Su proyecto buscaba una modernización radical de la sociedad, rompiendo con las estructuras tradicionales y abrazando una visión futurista que combinaba nacionalismo, industrialización y movilización de masas. Esta característica lo diferenciaba tanto de los conservadores, apegados al statu quo, como de los reaccionarios, nostálgicos de un pasado idealizado. El fascismo, en cambio, se proyectaba hacia un futuro transformador, una aspiración que lo alineaba más con los movimientos revolucionarios que con las fuerzas de la restauración.
El fascismo no fue un movimiento conservador. Promovió cambios radicales en la sociedad italiana, desde la secularización de la educación hasta reformas laborales. Su discurso inicial incluía el voto femenino, la jornada de ocho horas y un marcado anticlericalismo.
Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, distinguió al fascismo del nazismo, negándole características totalitarias en sus primeras etapas. Su modernización autoritaria lo alejó del tradicionalismo reaccionario.
Reducir el fascismo a un movimiento reaccionario es un error categorial. Su proyecto de autarquía industrial, corporativismo estatal, ingeniería social, enfrentó los intereses de la vieja oligarquía agraria y la burguesía liberal. Su culto al progreso técnico, su estética futurista y su movilización de masas lo distanciaban del tradicionalismo estático.
- El rol de la izquierda en su triunfo
La fragmentación y las estrategias fallidas del Partido Socialista y el Partido Comunista italiano facilitaron el avance fascista. Su incapacidad para ofrecer una resistencia cohesionada, sumada a la radicalización de sus sectores más intransigentes, creó un vacío que Mussolini supo explotar.
El surgimiento y consolidación del fascismo no pueden entenderse sin considerar la acción, omisión y reacción de la izquierda italiana. La relación entre el fascismo y sus contrapartes fue casi dialéctica, comparable a la física newtoniana: un cuerpo en movimiento que encuentra resistencia en otro de igual magnitud, pero dirección opuesta. Las divisiones internas, la incapacidad de articular una defensa efectiva frente a las escuadras fascistas y la falta de una estrategia unificada facilitaron el avance del fascismo. Otros actores, como el Partido Popular y el Partido Republicano, también contribuyeron, por su inacción o declive, a crear un vacío que el fascismo supo ocupar.
La izquierda italiana, fragmentada y dogmática, facilitó el ascenso del fascismo. El Partido Socialista, dividido entre maximalistas y reformistas, no supo responder a la violencia fascista ni construir alianzas efectivas. Su obsesión por la «dictadura del proletariado» lo alejó de sectores populares que luego apoyaron a Mussolini. Dirigentes como Gramsci y Togliatti subestimaron al fascismo, tildando de «fascistas» incluso a opositores como Giovanni Amendola. Esta ceguera política permitió que el fascismo llenara el vacío dejado por una izquierda incapaz de actuar con unidad.
Esta terquedad estratégica convirtió al fascismo en el heredero perverso de un impulso revolucionario huérfano. Como en un giro trágico de la dialéctica, la «anti izquierda» fascista se nutrió de la izquierda que pretendía destruir.
Repensar al fascismo
Desde estas cinco claves no pretende clausurar el debate, sino enriquecerlo. Al reconocer su carácter revolucionario, su base social diversa, su relación con la legalidad, su naturaleza no conservadora y su interacción con la izquierda, se abre la posibilidad de comprender este fenómeno no como un paréntesis anómalo, sino como un producto de las tensiones y transformaciones de su tiempo. En un mundo donde las dinámicas políticas siguen evocando ecos de aquellos años, esta reinterpretación resulta no solo pertinente, sino urgente. La historia no es un relato estático: exige ser interrogada con rigor y valentía para que revele sus verdades más profundas.
Estas cinco tesis no buscan rehabilitar el fascismo, sino complejizar su comprensión. Lejos de ser un mero episodio reaccionario, fue un fenómeno profundamente moderno, una herejía política que mezcló revolución y tradición, violencia y legalidad, masas y élite. Su estudio exige abandonar los maniqueísmos y adentrarse en las zonas grises donde, hoy como ayer, se juega el drama de la democracia. Porque entender el fascismo no es solo un ejercicio historiográfico: es una advertencia.
El fascismo sigue siendo un campo de batalla interpretativo. Su estudio exige distanciarse tanto de las demonizaciones simplistas como de las apologías revisionistas, reconociendo su complejidad como movimiento político, régimen y experiencia histórica. El fascismo despierta una fascinación singular entre estudiosos, políticos e investigadores, acaso por su resistencia a ser encapsulado en una definición precisa. ¿Qué es, en esencia, el fascismo? ¿Hablamos de un fenómeno singular o de múltiples «fascismos»? Desde su irrupción hace un siglo, los análisis sobre este movimiento han oscilado entre la admiración inicial, la condena visceral y la revisión crítica, sin perder jamás su vigencia ni su capacidad para inspirar nuevas perspectivas.
Los debates sobre el fascismo se renuevan incesantemente, alimentados por las transformaciones en su interpretación: ora como experiencia política, ora como régimen autoritario, como movimiento de masas o, en tiempos recientes, como referente identitario. Este tema, antiguo, pero
de inquietante modernidad, sigue convocando voces frescas y enfoques innovadores que enriquecen su estudio.
Estas líneas no pretenden establecer una categoría definitiva en la historiografía. No es una investigación académica en sentido estricto, aunque se nutre de ella; tampoco es mera divulgación, si bien busca ofrecer una síntesis accesible. Su carácter es, ante todo, interpretativo y de raíz política. Con un enfoque deliberadamente flexible, se articula en torno a ejes temáticos que permiten esbozar la noción de «un fascismo» —entendido como una síntesis de nuestro recorrido analítico—. La lectura puede abordarse de manera no lineal, pues las conexiones entre sus partes invitan a saltos, retornos y reflexiones fragmentarias.
El término «fascista»: banalización y mal uso
En el lenguaje cotidiano, el término «fascista» se ha degradado hasta convertirse en un comodín retórico. Periodistas, analistas, gobernantes y ciudadanos lo emplean como un insulto o una descalificación automática, despojándolo de su peso histórico. En países como Argentina o España donde se acuña el coloquial «facho» o su variante feminizada «facha», la palabra opera como un estigma vaciado de significado, arrojado contra adversarios que, en muchos casos, desconocen la naturaleza del fascismo histórico.
En medios de comunicación, discursos políticos y redes sociales, «fascista» ha pasado de sustantivo a adjetivo peyorativo, trivializado como un atajo para demonizar posturas ideológicas, especialmente las asociadas a las derechas. Este abuso ha desvirtuado su carga conceptual: el significante no está vacío, pero se encuentra saturado de imprecisiones y apropiaciones caprichosas.
No se trata de imponer una interpretación unívoca del fascismo, sino de recuperar valoraciones históricas y miradas políticas que lo sitúen en su contexto. Es urgente un acuerdo didáctico que restituya al término su coherencia semántica, anclándolo en un marco cultural e intelectual más riguroso.
La controversia como imán intelectual
Desentrañar las polémicas que rodean al fascismo constituye un desafío irresistible para intelectuales y políticos, independientemente de su especialización. A lo largo del tiempo, han proliferado textos sobre el tema: algunos rigurosos, otros tendenciosos; algunos objetivos, otros militantes. Este ensayo se suma a ese corpus desde una perspectiva deliberadamente no eurocéntrica ni norteamericana. Las naciones que no estuvimos en la primera línea de la Guerra Fría gozamos de una ventaja: la distancia nos permite abordar el fascismo sin las ataduras de las coyunturas ideológicas que, en su momento, forzaron definiciones interesadas.
En última instancia, este trabajo es un ejercicio de clarificación frente al ruido, una invitación a pensar el fascismo más allá de los lugares comunes.
La historia del fascismo, documentada con rigor por generaciones de historiadores, ofrece un vasto acervo de datos. Sin embargo, lo que distingue un trabajo sobre el pasado no son solo los hechos, sino la interpretación que de ellos se desprende. Los datos son comunes; la exégesis, singular. Este ensayo privilegia la interpretación como forma central de abordar el fascismo, no solo como fenómeno histórico, sino como objeto de reflexión política, social y cultural.
Los autores citados —historiadores, literatos y publicistas de reconocida trayectoria— han abordado el fascismo con enfoques diversos y de indudable calidad. Algunos han sido considerados en la totalidad de su obra; otros, a través de artículos, comentarios u opiniones públicas. La abundancia y fertilidad de esta literatura, tanto en cantidad como en profundidad, constituye la base de nuestro análisis.
La historia, aun documentada con la mayor certeza, admite una segunda vía para ser contada: la interpretación en clave política, social y contextual. Este enfoque no sustituye la historiografía documental, sino que la complementa, aportando calidez a su rigor. Cuando la evidencia de una fecha o la contundencia de un archivo nos presentan una escena histórica, pero omiten las motivaciones personales o colectivas que la desencadenaron, la elucidación interpretativa emerge como un valor añadido. Ante la ausencia de ciertas respuestas, la interpretación glosa lo omitido, enriqueciendo el momento histórico.
Por ello, la interpretación debe reconocerse como una forma legítima de estudiar el pasado. Se nutre de registros propios y de terceros, de investigaciones previas y de un diálogo constante con ellas. La noción histórica es, por definición, acumulativa: lo que hoy sirve como fuente para un investigador será, a su vez, cimiento para futuras versiones de la historia. Este ensayo se inscribe en esa tradición dialéctica, ofreciendo una mirada que aspira a ser, al mismo tiempo, rigurosa y provocadora.
“El historiador reúne y lee documentos, pero luego los interroga. Los documentos solo hablan cuando el historiador sabe interrogarlos y cruzarlos con otras fuentes”. Esta reflexión, proveniente de la Escuela de los Annales, resuena como un imperativo para abordar fenómenos históricos complejos como el fascismo, cuya interpretación sigue generando controversias y exige una mirada renovada, libre de rigideces ideológicas.
Este trabajo no pretende ser un tratado histórico exhaustivo sobre el fascismo, sino una exploración interpretativa que busca iluminar sus contornos desde una perspectiva política contemporánea. Se propone, ofrecer cinco claves para comprender este fenómeno, no como una tesis definitiva, sino como un aporte a un debate que sigue vivo. Estas claves, invitan a repensar el fascismo desde su carácter revolucionario, su base social, su relación con la legalidad institucional, su naturaleza no conservadora y su interacción dialéctica con la izquierda italiana.
La unicidad del fascismo
El fascismo fue un fenómeno único, inseparable de su contexto italiano. Su irrepetibilidad radica en la combinación de factores históricos, sociales y culturales específicos. Como señala Alberto De Bernardi: «La historia no se repite; es un conjunto de hechos únicos e irreproducibles.»
Intentar trasplantar el término a realidades actuales es un error. Ni el franquismo, ni el nazismo, ni los autoritarismos contemporáneos pueden equipararse al fascismo original. Este trabajo invita a entenderlo en su singularidad, sin caer en analogías simplistas.
Este texto se basa en investigación histórica, pero también en interpretación política. Su valor, en caso que lo contenga, reside en la controversia que genera, invitando al lector a reflexionar más allá de las narrativas establecidas.