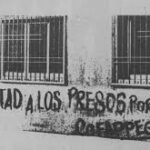El derecho a la información es asegurar que los ciudadanos de un país pueden recibir en forma libre la información que requieran. Esta información ellos pretenden que sea veraz y cierta, ahí ya entra en juego otra variable como es la profesionalidad y la honestidad de quienes intermedian la información, o sea, los periodistas. Este derecho a estar informado, supone también acceder a distintos medios de información.
La libertada de expresión es un derecho de toda la sociedad y de todos los individuos para expresar libremente sus pensamientos, ideas, propuestas, protestas, en fin, decir todo aquello que consideren necesario decir y deben tener esa libertad para comunicarlo por los medios que crean convenientes.
Por su parte, la libertad de prensa, si bien es un dato central que garantiza el derecho a la información, no es del todo suficiente, es un complemento para que una sociedad pueda ejercer su derecho y su libertad a expresarse e informarse.
Destaco que el derecho a la información y a la libertad de expresión son reglas validadas y consagradas por la Carta de DDHH de las Naciones Unidas y existen múltiples compromisos internacionales que, en muchos casos, como la Argentina, han sido tomados por las legislaciones nacionales incluso como en nuestro país con rango constitucional.
De estas tres variables, expresión, información y prensa, siempre oímos que se habla más de la libertad de prensa. Por todo el mundo hay observatorios de medios, asociaciones de dueños de medios y cantidad de organizaciones que se dedican a cuidar esa libertad de prensa.
Ahora bien, esta libertad de prensa que debe ser considerada como parte de las herramientas ciudadanas al servicio de toda la gente, casi siempre se entiende desde la óptica periodística (esto en el mejor de los casos) y generalmente la vemos ensalzada y endiosada desde los intereses de propietarios de medios, obviamente esta mirada sobre la libertad de prensa, esconde una perspectiva pequeña, casi elitista y muy ligada a los intereses económicos de las empresas periodísticas.
Si uno sale a la calle y pregunta y encuesta la mayoría responderá que la libertad de prensa es el derecho más importante en la comunicación, es algo que se sacraliza para los periodistas y en una aproximación simple de su significado vamos a escuchar que la definen como que los medios, los periodistas, los propietarios de empresas mediáticas pueden decir lo que quieran, cuando quieran y como quieran.
Entonces, en virtud de este entendimiento que solo toma una parte, y pequeña, del universo de derechos y libertades, cuando aparece algún intento regulatorio o que signifique un control democrático, se alzan desaforadas voces gritando que es un atropello a la libertad de prensa y casi siempre se acude a la palabra «censura».
Bueno, esto no es así. Los medios, si bien tienen su valor y su importancia, se auto adjudican roles más protagónicos que el que les corresponde y más que nada, a la hora de elaborar las agendas de las sociedades. Toman todo el poder que la democracia les otorga y las leyes aseguran, pero en contraprestación no aceptan casi ningún deber.
Se ha dicho hasta el cansancio que la información es poder. Y cuando ese poder se combina con enormes conglomerados de comercio, como son las empresas vinculadas a la infocomunicación sean estos medios gráficos, audiovisuales, plataformas digitales o variantes de vinculación mediante el uso de Internet como OTT, streaming y otras, ese poder que da la información comienza a administrarse desde intereses que corresponden a estas empresas. Y ese interés tiene dos posibilidades, juntas y separadas. El interés económico y el interés en sostener poder informativo, como manera de constituirse en factor de importancia en el mundo social y político.
En general se supone que es un correcto rumbo para el universo de la comunicación entender que la libertad de prensa es un instrumento para que puedan realizarse y ejercerse en plenitud el derecho a la información y la libertad de expresión.
Hay alternativas para recorrer ese camino. Una es la necesaria legislación que en cada país contemple estas libertades y estos derechos. Argentina la tiene, si bien anarquizada y en forma de retacería legal, pero la tiene, la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, si bien modificada y casi descuartizada por el decreto 267/15 (uno de los primeros del gobierno macrista) aún mantiene en su articulado la fuerza de imponer garantías de derechos y libertades en lo que a información y expresión se refiere. Y existen otras validaciones legales que nos permiten inferir la defensa de estos derechos del espacio de la comunicación.
Otra forma es que surjan nuevos, múltiples y variados medios de comunicación. Masivos si tienen la excelencia para lograrlo y con contenidos y miradas alternativas a los existente. Pero no esa variante boba del periodismo tipo espejo y ping pong, que, ante la existencia de medios con formas procaces, primitivas y escasamente profesional de presentar sus contenidos, conforman otro medio, igual de descalificado, pero con una orientación política contrapuesta. Eso sirve para el charco del periodismo no para la galanura de ejercer un sano derecho a informarse y expresarse.
Un periodismo y una industria de medios que construya ciudadanía, que sean válidas alternativas a discursos que pretenden el unicato y que considere a la información como un bien de cultura más que como una variable de comercio. Y que entienda que los lectores de diarios, los televidentes, los radioescuchas, los que utilizan plataformas digitales, son personas, seres humanos, socialis animalibus mucho más que consumidores.
Hubo tres hitos en Argentina que marcaron un sendero propicio para el desarrollo del mejor uso de los derechos y libertades en cuanto a la expresión, información y prensa.
Uno fue, ya mencioné, el de la ley. En su articulado y como dato revolucionario que modificó una fuerte cultura de apropiación de los medios por parte de quienes tienen el recurso económico como única validez para hacer radio y televisión, se le asignó parte del espectro radioeléctrico o sea el uso de frecuencias a sectores privados sin fines de lucro, y ahí podían estar cooperativas, iglesias, asociaciones barriales, radiodifusores comunitarios, grupos variados de intereses sociales y comunitarios.
El otro momento fue con el Plan Conectar Igualdad que, si bien nace con el espíritu de recuperar y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y sociales en toda la extensión de nuestro país, el hecho de distribuir entre los pibes y en sus casas millones de computadores, convierte en potenciales productores de contenidos a quienes se valían de ellas.
Y el tercer paso importante fue la Televisión Digital Abierta, donde se estableció un programa de democratización cierta y comprobada de la televisión abierta, sostenido en la gratuidad de su uso, la federalización de los contenidos, la accesibilidad para Personas con Discapacidad, el equilibrio en lo estético y la llegada a millones de hogares, generalmente los más desposeídos social y económicamente. Todo esto, con una estrategia, fallida finalmente, de poner en valor 220 nuevas señales de televisión en todo el país. Tengamos en cuenta que durante más de sesenta años solo hubo cerca de 35 canales abiertos en toda la Argentina por lo que el surgimiento de dos centenares de nuevas ofertas televisivas era un hecho realmente original, creativo y transformador de vetustas maneras de entender la radiodifusión.