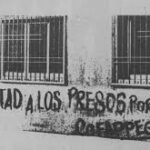Publicado en Revista Centro de Investigación y Desarrollo en Medios
TV DIGITAL: UN DIALOGO
ENTRE DISCIPLINAS Y MULTIPANTALLAS Universidad de La Plata
Dentro del amplio devenir histórico de la comunicación,
sin duda, uno de sus hitos lo marca la llegada de la Televisión Digital Abierta (TDA). Cuando el 28 de agosto de
2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la adopción de la norma japonesa ISDB-T en el marco de la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), lo hizo con la firme convicción de que la TV
digital debía instrumentarse desde una fuerte mirada social.
La Televisión Digital en la Argentina es un instrumento
nacido de una política pública, que se manifiesta como
espacio de conflicto para la construcción simbólica del
modelo de producción de sentido de la comunicación.
La historia del mundo es la historia de su comunicación, o
al menos gran parte de la historia de la humanidad tiene
que ver con la forma en que los humanos se comunicaron. La comunicación es un campo en donde hay más
de una mirada y múltiples intereses en pugna, por eso
siempre presupone relaciones de fuerza, enfrentamientos
y dilemas. Todo lo que comunica genera, al mismo tiempo, conflicto.
Los intentos por imponer determinados criterios o legitimar como válidos ciertos relatos o miradas sobre el
mundo por sobre otros no se agota en una relación de
comunicación, sino que implica una lucha por dominar
simbólicamente la conducta y la conformación social de
las comunidades. Y si esto fue así desde la primera vinculación comunicativa entre los homínidos, se intensificó a
medida que la historia de la comunicación y del mundo
posibilitó nuevas formas de expresión.
La oralidad, la escritura, la imprenta, el telégrafo, la radio,
la televisión, arpanet, Internet y las nuevas formas nacidas de la incorporación de las tecnologías de la comunicación y la información se inscribieron y se inscriben en este universo de dilemas y conflictos, porque quien domina la construcción de sentido y quien domina los medios
de reproducción simbólica para imponer ese sentido, así
fuera a través de un gesto, un sonido, una palabra, una
onda hertziana o el microblogging tiene una relación de
fuerzas favorables para el modelo social que pretende
construir.
Cobra fuerza aquello de que el signo se convierte en la
arena de lucha de clases, definición del lingüista y pensador ruso Valentin Voloshinov (1976), quien sostuvo que
para hegemonizar política, económica y socialmente una
comunidad, las conquistas simbólicas son esenciales,
dado que a partir del reinado de un sentido determinado, también se está asegurando y consolidando al mismo
tiempo un modelo político, social y económico que responde a aquella mirada del mundo.
No hay duda que el avance tecnológico del mundo, las
nuevas formas de convivencia y de los usos cotidianos
de vinculación, cambian el sentido ortodoxo de la comunicación, o al menos hacen variar gran parte de los dispositivos formales con que se consideraba esta disciplina.
Las tecnologías, como muy bien lo cuenta Jesús Martín
Barbero, “hoy son un lugar de batalla estratégica para redefinir el futuro de las sociedades” (Barbero, 2003).
Siguiendo su pensamiento es que hoy vemos cómo
avanzan los conocimientos y los núcleos de técnicas sin
conllevar la necesaria democratización y equilibrio en
su apropiación. Eso nos coloca frente a la necesidad de
plantearnos que hay que fijar políticas (casi indispensablemente públicas) que aborden la igualdad y la accesibilidad como dato de justicia en el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC).
Por eso, a partir de la digitalización de la TV, este gobierno pretende instalar una matriz productiva del Siglo XXI
orientada al desarrollo de las industrias culturales, anclado en la televisión. Esta decisión política permitirá dar la
batalla por un modelo cultural, en el que el Estado tiene la
clara obligación y el deber de modelar opciones diferentes que se vinculen con otros aspectos y propuestas de la
cultura, la información y el entretenimiento.
Desde este ángulo me permito parafrasear al pensador
Dominique Wolton (2000) en aquello de que sólo podemos pensar la comunicación analizando la relación entre
tres aspectos medulares que la posibilitan: un sistema
técnico, un modelo cultural y un proyecto social, dado
que “no hay una teoría de la comunicación sin una teoría implícita, o explícita, de la sociedad, y que es imposible pensar en un sistema técnico de comunicación sin
relacionarlo con las características culturales y sociales”
(Wolton, 2000: 19).
Las innovaciones tecnológicas tienen sentido porque están enmarcadas en una historia económica, social y cultural que las posibilitó. Desde el punto de vista del Estado trabajamos para generar un modelo de contenidos
que tenga que ver con la riquísima diversidad cultural del
país, con una mirada federal, con poder contar historias
que reflejen el valor histórico, regional, social de cada
una de las provincias.
La apuesta del Estado nacional en iniciativas comunicacionales que están a la vanguardia tecnológica se entiende en relación a un determinado proyecto político, que
materializó las demandas sociales por forjar un nuevo
modelo cultural. A partir de 2003 muchos sectores y actores sociales que antes habían estado dispersos y que
querían, desde un lugar determinado, participar activamente en los conflictos y dilemas de la comunicación, en contraron un liderazgo político, primero encarnado por el
ex presidente Néstor Kirchner y luego por la actual mandataria Cristina Fernández.
Hubo un proyecto político que comprendió esa necesidad de transformación y, frente a poderosas estructuras
que construyen cotidianamente su relato, intentó que
también otra mirada, otro relato, pueda participar en la
trama compleja de la comunicación. En consecuencia, se
empezó a trabajar en dos instrumentos que en los últimos
años permiten pararnos en el mundo de la comunicación
desde una mirada que pretende ser nacional, popular y
democrática: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la televisión digital.
Hoy, con el impulso de la Presidenta y del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido,
la Argentina lidera un cambio asentado en una tecnología
innovativa que, aplicada como política pública, busca la
democracia comunicacional como reflejo de una sociedad
más igualitaria. La televisión digital se expresa como la materialización de la Ley 26.522, pues permite la aparición de
nuevos actores del medio, representados en cientos de productoras de contenidos -sobre todo, en el interior del país-;
abarata costos de producción; alienta el cumplimiento del
30 por ciento de cuota de pantalla local y el 15 por ciento de
contenidos independientes; mejora las condiciones de accesibilidad a la televisión abierta, tanto desde lo geográfico
como desde lo social; incorpora la posibilidad de que las
personas con discapacidad, especialmente sordos y ciegos,
puedan también sumarse al uso de este medio; federaliza
contenidos y abre mercados profesionales y laborales en
virtud de esta posibilidad; permite la interactividad entre el
receptor (antes pasivo) y el emisor; abre más espacios en
el espectro radioeléctrico de los que nunca hubo y aporta
múltiples innovaciones sobre la forma tradicional en que la
televisión se vincula con la gente.
El 17 de octubre de 1951 nace Televisión Pública bajo la
frecuencia LR3 TV Radio Belgrano, y esa génesis está emparentada con una fuerte consonancia política, pues la
primera transmisión es el discurso de Eva Perón por el día
de la Lealtad Peronista en la Plaza de Mayo. No es casual
que en esa fecha, aquel gobierno de identidad peronista trajera la televisión a la Argentina, así como tampoco
fue azaroso que en 2010 se instalara la televisión digital
en el país por impulso de un gobierno del mismo signo
político. Ambos momentos históricos están unidos por
una misma convicción: que cada política pública de estos
gobiernos del mismo signo tienen un objetivo, que es el
de consolidar el sentido de Nación, comprendiendo que
este logro también debe reconocer la integración de los
desarrollos tecnológicos más avanzados del mundo. Es
decir, no hay casualidad en que dos gobiernos peronistas
conciban que una Nación se construya, entre otras cosas,
por la posibilidad de que sus habitantes accedan a las tecnologías más avanzadas y, en ese camino, se promuevan
decisiones políticas e institucionales que garanticen la inclusión de los más humildes en ese acceso.
Por otro lado, se va abandonando progresivamente la tradicional manera de recibir la onda hertziana y el unicato
del televisor como exclusivo aparato receptor. Lo digital,
en cambio, abre un universo múltiple de terminales de
propagación que pasan por computadoras, computadoras portátiles, teléfonos, móviles de distinto tipo, tabletas,
pantallas de cabezales en los autos, pantallas para transporte público de pasajeros y sólo la imaginación puede
aventurar cuántos más habrá en el futuro cercano.
Desaparece el concepto de televisor, vinculado a la idea
de electrodoméstico, y se perfila un nuevo concepto de
televisión, donde el contenido reconoce diversos, novedosos y originales continentes.
La velocidad del cambio, la mutación vertiginosa en el terreno de la televisión digital, obliga a un persistente alerta
en el campo tecnológico y, por supuesto, también en el
terreno de su aplicación social. A innovaciones tecnológicas, será necesario contrarrestar la necesaria mirada
social que permita equilibrar cualquier desfase que las
nuevas tecnologías provoquen en su irrupción en el escenario nacional y, sobre todo, en el territorio social.
Más y mejor televisión fue la consigna que se replicó desde el inicio en cada uno de los eslabones de esta política
pública integral, que no sólo atiende a cuestiones de infraestructura, sino también a las vinculadas a los contenidos.
La instalación de infraestructura de transmisión, la entrega de decodificadores de forma gratuita y la producción
de horas de televisión para ser ofertadas como un nuevo
contenido cultural fueron los tres grandes objetivos con
los que se orientó el trabajo a partir de agosto de 2009
(momento en que se adoptó la norma ISDB-T para las
transmisiones de televisión digital) para que el principal
medio de comunicación de la Argentina sea cada vez más
accesible e inclusivo.
El desarrollo del Sistema Argentino de Televisión Digital
Terrestre (SATVD-T), basado el en estándar japonés ISDBT deja a las claras que la implementación de la televisión
digital en nuestro país surge desde un espíritu democratizador e inclusivo que busca que haya más y mejor televisión, que más gente pueda ver lo que nunca había visto y
que aquellos que veían mal, ahora vean bien. Conceptos
todos que aplican al hecho social de vinculación con el
medio, y no al hecho meramente tecnológico.
Podemos identificar tres elementos que marcan lo atinado de la decisión de adoptar el estándar ISDB-T. El primero se vincula con la robustez técnica de la norma y su ventaja tecnológica radica en la compresión de imagen
y sonido. La mayor parte de los sistemas de distribución
codifican los contenidos audiovisuales con el estándar
MPEG-2, pero en este caso se utiliza el MPEG-4, que reduce a la mitad la capacidad de transmisión necesaria para
la misma calidad de imagen. Además, en el mismo ancho
de banda con que se trasmite hoy una señal analógica, se
pueden emitir ahora al mismo tiempo entre 4 y 6 señales
de baja resolución o distintas combinaciones entre HD y
definición estándar, con lo cual hay un uso racional y optimista del espectro radioeléctrico.
Lo importante también en este caso no es qué sino para
qué, dado que esta característica técnica también es aprovechada en función de un objetivo social: el de abrir un
mundo de oportunidades a los sectores tradicionalmente
inhibidos de participar con su mirada de los conflictos y
dilemas que implica la comunicación. La proliferación de
nuevas señales pone en valor principios como la pluralidad de voces y la diversidad de contenidos que forman
parte de la filosofía de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Los sectores sin fines de lucro como organizaciones sociales, pueblos originarios, universidades y cooperativas,
entre otros, son ahora protagonistas reales en la construcción de una televisión enriquecida que, alternativamente a la propuesta comercial, homogénea y etno-porteña
que entiende a la radiodifusión como un mero espacio de
mercado, intenta generar un modelo de contenidos que
de cuenta de la riquísima diversidad cultural, histórica y
geográfica de cada una de las regiones del país.
Asimismo, entre las ventajas que aporta la mencionada
eficiencia en el uso del canal de transmisión también se
destaca el surgimiento de nuevos servicios interactivos.
La televisión digital hoy, con su aplicación de software Ginga (en esta etapa, un piso mínimo desde donde mirar
la interactividad), y mañana con el que le siga, muta la
relación emisor-receptor, sacando a este último del pasivo rol de depositario de información y entretenimiento (y
cultura, mediante la representación del signo), moldeado a partir de su pasividad como un sujeto sin criterio
ni capacidad de respuesta al estímulo mediático recibido.
Devolver algo, contrarrestar al envío del emisor, aunque
sea hoy una pequeña cuota de independencia es, tal vez,
el hecho transformador más importante de la televisión
digital.
La posibilidad de multiplicación de las señales, de ingreso
de nuevos actores al medio televisivo y de participación
más activa de los televidentes está relacionada con el segundo elemento propio de la norma japonesa: la aplicabilidad social.
Existen cuatro millones de personas que no reciben ni
televisión por cable ni satelital y que ven el mundo a través de una sola ventana o directamente de ninguna. A
ellos se les llevará la televisión digital gracias a la mayor
y mejor cobertura del sistema que alcanzará al 100 por
ciento de la población. A esto se añade que esta norma
es la única que permite trasmitir una señal de televisión
móvil, conocida como One Seg, que puede ser recibida
en dispositivos portátiles y teléfonos celulares de forma
gratuita ya que no consume pulsos telefónicos.
Su aplicabilidad social se vislumbra también a partir de
la creación de trabajo y riqueza al generar un mercado y
una industria que no existía. Los industriales argentinos
de todo el país que fabrican multiplexadores, moduladores, conectores, transmisores, receptores, antenas o cables de antena están empezando a recuperar la potencialidad de un área que en la década del ´90 fue dinamitada:
la industria vinculada con la informática, la metalúrgica ligada con la informática, el campo del software y el de la
tecnología argentina.
El tercer elemento estratégico de esta norma es su perspectiva a favor de la integración inter-regional. Nacida en
Japón, ha sido luego incorporada por Brasil, Chile, Perú,
Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Filipinas, Uruguay y, por supuesto, por la Argentina, por lo
cual bien podría denominarse “norma sur regional”.
Este criterio compartido permitirá un fluido intercambio
de contenidos y tecnología entre los países de la región,
lo cual actúa como incentivo para apoyar a la industria
mediante la ampliación del mercado y, sobre todo, permite avanzar hacia una mirada común en la soberanía
tecnológica. Respecto de esto último, cabe destacar que,
a diferencia de las otras normas, la ISDB-T es un estándar
abierto, lo cual habilita a cada país a introducirle las modificaciones que desee. Así, se logran significativos avances en materia de promoción de desarrollo tecnológico
propio.
A partir de la elección de la norma de transmisión, se inició
el proceso de implementación de la televisión digital desde una clara concepción de política pública y, por tanto,
con miras a terminar con la desigualdad en la Argentina.
Porque en la trama comunicacional existe inequidad en el
acceso a los medios y hay injusticia en la distribución de
sus contenidos. Por eso, este sistema de televisión digital
es mucho más que una noción técnica y se inscribe en el
concepto de Justicia Social.
En busca que este sistema técnico de vanguardia, implementado por un proyecto político determinado, materialice las transformaciones culturales y sociales de forma
contundente, se intentó lograr que por primera vez en la
historia de la radiodifusión en la Argentina se rompiera con aquello que Alvin Toffler describe en su libro La Tercera Ola, respecto a que históricamente la primera ola de
la vanguardia tecnológica fue siempre apropiada por las
elites dominantes. Producto de la feliz decisión del gobierno nacional, esta modalidad encontró un límite con la
televisión digital, porque a través del Plan de Acceso “Mi
TV Digital”, el Estado compró 1,18 millones de decodificadores para distribuir en forma gratuita a los sectores más
vulnerables de nuestro país. Las clases más humildes
que no tienen la posibilidad de comprar un decodificador
como tampoco de tener vinculación física con el cable o
el satélite, o aquellos que viven en zonas geográficas alejadas de los centros urbanos y por tal no pueden recibir
televisión abierta de calidad o directamente no reciben
señal, son los primeros que están en condiciones de ver
televisión digital; la nueva televisión, y así terminar con
esa irritante y antipática distinción entre quien tiene la posibilidad de pagar para ver televisión por cable y entonces
ve bien y entre quien no tiene dicha posibilidad y entonces ve mal o directamente no ve.
Podemos observar que en los últimos 20 años se produjo
una culturización que sostiene que sólo los contenidos
audiovisuales pagos son garantía de buena calidad. Y con
la televisión digital, esta creencia se torna inválida porque se produce una democratización de la estética que
no es poco para quienes, viviendo en pequeños pueblos
del interior o en zonas de montaña, nunca pudieron apreciar la TV en forma normal. Se acabaron los ruidos y los
fantasmas de la pantalla. No más fritura ni interferencias.
Los chicos de la Quebrada en Jujuy, de Río Chico en Río
Negro y de las zonas más pobres del conurbano bonaerense verán televisión con la misma calidad que lo hacen
los que viven en Recoleta, en Fisherton (Rosario) o en los
barrios más acomodados de las grandes ciudades.
Muchas definiciones podemos dar sobre la televisión digital. Como primer dato técnico, decir que implica un
cambio en el patrón tecnológico en la forma en que se
trasmiten y se reciben las señales. La vieja señal eléctrica
de las trasmisiones de la televisión analógica, se reemplaza ahora por una suerte de empaquetamiento en bits, en
ceros y unos. Esta señal digital viaja por el aire de manera
muy parecida a como lo hace la señal normal de radio o
televisión. Para que la televisión digital pueda ser vista en
cada hogar no es necesario cambiar de televisor, simplemente el usuario debe tener un receptor específico, conocido como Set Top Box o decodificador, y conectarlo a
cualquier tipo de televisor, ya sea de tubo, plasma o LCD.
Esta definición técnica nos importa en función de otras,
de carácter social, porque con la televisión digital no se
apunta a que mediante este mecanismo de compresión
de audio y video o de garantía de propagación mediante
la traducción de la señal a bits se vea mejor, sino que
la televisión digital es para que aparte de verse mejor,
más gente pueda ver mejor. La masificación en el acceso
al principal medio de comunicación de la Argentina busca terminar con la marginalidad que se da en términos
sociales, la marginalidad en términos geográficos, y la
marginalidad en términos de las discapacidades. En estas
tres limitaciones en el acceso es donde el Estado tiene
que jugar un rol equilibrador y democratizador.
Asimismo, la fuerte inversión que realiza el Ministerio de
Planificación Federal en recursos humanos, en infraestructura y en equipamiento para que más argentinos
puedan acceder a la televisión, también apunta no sólo
a que se vea mejor lo que hasta ahora se estaba viendo,
sino para que sea vea lo que hasta ahora nunca se vio.
Es decir, para alentar nuevos contenidos, que realmente es el aspecto más difícil a la hora de hacer televisión.
Una planta transmisora, una antena o un decodificador
se compran una vez y se amortizan por años, en cambio
hacer contenidos implica poner en pantalla todos los días 10, 14 o 20 horas de programación.
Es en ese espacio donde el Estado nacional tiene la responsabilidad y el derecho de promover un criterio emparentado con un consumo cultural distinto al que desde
hace más de 30 años viene modelando e imponiendo la
televisión comercial.
Por tal, desde la televisión digital se pretende generar un
modelo de contenidos donde actores del sector público,
privado y estatal puedan contar historias que reflejen el
valor histórico, regional y social de cada una de las provincias del país. Ese criterio federal es constitutivo de las
ya 27 señales que se emiten por la televisión digital, a
saber: Canal 7, Encuentro, Paka Paka, Tec (Tecnópolis),
Viajar, Telesur, 360, C5N, TaTeTi, Deportv, Construir TV, SuriTV, Vivra, Arpegio, Canal 9 de La Rioja, Lapacho Canal 11
de Formosa, CN23, Cba 24N, Canal 9, Telefé, América TV,
A24; INCAA TV, Canal 3 de Santa Rosa, Canal 26, Canal 12
de Posadas y Canal 10 de Tucumán.
También se invirtió fuertemente en una política de contenidos atendiendo a todos los sectores y actores vinculados al mundo televisivo, y así creó el Plan Operativo
de Fomento y Promoción de Contenidos Audiovisuales
Digitales.
Como una de las preocupaciones mayores era que las
producciones de la televisión no quedaran concentradas
en las cuatro productoras más importantes de Capital Federal que en la actualidad monopolizan los contenidos
del medio televisivo, se apostó a un programa ambicioso
que es el de Polos Tecnológicos Audiovisuales, que apunta a federalizar la producción en todas las regiones del
país y así cultivar un mercado apetecible en aquellas zonas que, por cuestiones geográficas o de recursos, hoy se
encuentran en inferioridad de condiciones para producir.
Los nueve polos audiovisuales que se constituyeron,
nucleados alrededor de Universidades Nacionales, convocan a cooperativas y organizaciones sociales afines al
sector televisivo, pymes audiovisuales, productores independientes, televisoras comunitarias, organismos públicos locales, entre otros, para forjar un modelo de industria cultural que democratice el acceso a la televisión
abierta y cree nuevas fuentes de empleo. Producto del
trabajo coordinado de los distintos sectores involucrados,
se conforman en el interior de cada Polo sistemas productivos locales denominados “nodos”.
Estos núcleos de producción operan en regiones específicas con la siguiente organización: el Polo Centro (Córdoba, San Luis y La Pampa , con cabecera en la Universidad
Nacional (UN) de Villa María); Cuyo (San Juan, Mendoza y La Rioja , con cabecera en la UN de Cuyo); Litoral
(Entre Ríos y Santa Fe, con cabecera en la UN de Entre
Ríos); Metropolitano ( la Ciudad de Buenos Aires y las del
conurbano, con cabecera en el IUNA); NEA (Misiones,
Formosa, Chaco y Corrientes, con cabecera en la UN de
Misiones); NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, con cabeceras en la UN de Jujuy y su
par de Tucumán); Patagonia Norte (Neuquén y Río Negro,
con cabeceras en UN de Río Negro y UN de Comahue); y
Patagonia Sur (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con
cabeceras en UN de la Patagonia Austral y UN Patagonia
San Juan Bosco).
Cada una de estas usinas regionales trabaja produciendo
ficciones, programas periodísticos, de cultura y entretenimiento bajo la premisa de que hay que equilibrar el sistema televisivo argentino que durante décadas dependió
de lo producido por los canales de televisión de la Capital
Federal. Para lograr poner la balanza a favor de una auténtica federalización en la producción audiovisual y estar
en línea con lo que dicta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde los Polos se alienta a que sea la
misma gente quien ejerza su derecho de generar productos televisivos acordes a sus propios valores culturales,
mientras asume su responsabilidad de hacerlo de forma
idónea.
Los Polos son la expresión física del artículo 153 de la Ley
26.522 que expresa que el Poder Ejecutivo nacional “deberá adoptar medidas destinadas a promover la conformación y desarrollo de conglomerados de producción de
contenidos audiovisuales nacionales para todos los formatos y soportes, facilitando el diálogo, la cooperación y
la organización empresarial entre los actores económicos
y las instituciones públicas, privadas y académicas, en
beneficio de la competitividad”.
Este programa de contenidos apunta a cuatro ejes estratégicos: tecnología, capacitación, investigación y desarrollo y la puesta en marcha de un plan piloto de producción
de contenidos.
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios realiza una inversión contundente en equipamiento para proveer recursos materiales de infraestructura a quienes lo necesiten, garantizando la igualdad de
oportunidades entre las distintas regiones del país. Pero
para poder producir no sólo basta con equipos sino que
también es necesario contar con una formación en las habilidades para hacerlo. De ahí que esta iniciativa fomente
la capacitación como uno de sus ejes estratégicos para
promover la generación y actualización de saberes de
los recursos profesionales y no profesionales en materia audiovisual. La investigación y el desarrollo de nuevos
formatos y aplicaciones para la TV digital también están
contemplados con el objeto de generar un grado de especialización tecnológica, teórica y productiva en el amplio
horizonte que se abre en el universo de las comunicaciones digitales.
Con el fin de conocer las posibilidades de producción de
contenidos en cada región del país, el programa lanzó un
Plan Piloto de Testeo y Demostración para elaborar un
diagnóstico permanente de las capacidades instaladas
y su progreso a medida que se van inyectando recursos
(capacitación, equipamiento, investigación) y se consolida el trabajo en red de los polos a lo largo del tiempo.
Los resultados de este plan dejaron a las claras que del incentivo y de la generación de oportunidades concretas de
participación aflora la creatividad de cada pueblo, comunidad y provincia. Unos 31 ciclos periodísticos de música,
medio ambiente, cultura y política, entre otras temáticas,
fueron la primera cosecha de esta iniciativa de la cual florecerá una televisión enriquecida y con marca argentina.
Hacia fines de 2012 ya había 42 nodos agrupados en 9
polos; en el marco de “Fábrica de TV” se crearon 95 proyectos y 55 pilotos fueron asignados a los nodos por un
comité ad-hoc; se brindaron 75 clínicas de capacitación
en guión, producción, dirección, actuación y periodismo
y se dictaron 150 talleres de especialización en aspectos
técnicos y artísticos para TV.
Federalizar la producción no es lo mismo que “contenidos
federales”. Los polos posibilitan que en cada rincón del
país se constituyan unidades autosustentable productoras de contenidos regionales, que promuevan un modelo
económico de salario decente, de creación de riqueza y
de rentabilidad, anclado en la realidad de cada región.
La nueva matriz productiva del Siglo XXI es lo digital, que
con la televisión tiene su primer impulso en el país, y los
Polos Tecnológicos Audiovisuales son los que mejor aplican esta lógica en pos de generar trabajo, nuevas aptitudes profesionales y hacer simplemente que la gente, desde sus localidades, cuente historias en televisión como quiera contarlas.
Otra de las líneas de acción que se proyectaron desde el
Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre fue la promoción e inversión en los primeros
concursos nacionales y federales para producir contenidos audiovisuales tanto para productores, directores,
actores y guionistas experimentados como también para
aquellos que estaban dando sus primeros pasos en el
mundo audiovisual. En conjunto con el Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se lanzaron concursos en 2010, 2011 y
2012 en todo el país y se obtuvo una convocatoria multitudinaria. En la primera edición se premiaron 100 cortometrajes, 20 series de ficción y 17 series de documentales, de
los cuales un 60 por ciento de dichas producciones fueron
provenientes del interior del país. De las distintas ediciones de los concursos surgieron ficciones de calidad como
“Los Sónicos”, “Maltratadas”, “Vindica”, “El Donante”, “Historias de la primera vez”, “El pacto”, “Babylon”, “Amores
de historia”, “La viuda de Rafael”, “ADN”, “23 Pares” y la
premiada “TV por la inclusión”, entre más.
Cada una de las iniciativas fomentadas desde el Estado
ha sido recibida y devuelta con propuestas televisivas
plurales, que permiten percibir que hay una fuerte necesidad de que otros relatos y miradas del mundo puedan
ser contados en televisión. Esto es especialmente visible
en otra de las propuestas televisivas más audaces en la
búsqueda de crear una nueva agenda de noticias e informaciones de origen y construcción auténticamente
federal. Se trata del “Panorama Argentino, Información
Federal”, el primer programa que transmitirá los informes
periodísticos con contenidos sobre la cultura, el deporte
y la obra pública, contados desde y cómo cada provincia
quiere contarlos. Los periodistas, técnicos, camarógrafos y editores de los canales públicos seleccionan y aportan
su relato sobre aquellos hechos que consideren relevantes y característicos de sus regiones.
Para que haya contenidos nuevos también es fundamental que nuevos actores, antes rezagados, ahora se conviertan en protagonistas del medio televisivo gracias a las
posibilidades reales que abre la nueva Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual y la televisión digital. Por
tal, cuando la presidenta Cristina Fernández y el ministro Julio De Vido trazan el mapa de instalación de la televisión digital, plantean como prioridad evaluar de qué
manera integrar a los más de 300 broadcasters que se
dedican a brindar un servicio de radiodifusión en lugares
pequeños, y que no forman parte de la frecuencia pública nacional ni de la frecuencia pública provincial, ni de
las universitarias ni mucho menos de los 44 canales de
televisión abierta que hay en el país. Para dar respuesta
a ello, el Consejo Asesor de TV Digital y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)
crearon una comisión para avanzar conjuntamente en el
diseño de un modelo de digitalización destinado a las televisoras comunitarias, cooperativas y pymes para potenciar la posibilidad de que estos sectores puedan acceder a
frecuencias digitales.
El espacio social que representan las emisores de baja
potencia nunca estuvo en agenda y recién ahora podrán
tener su merecido lugar gracias a esta medida pionera e
inclusiva que impulsa el Gobierno nacional. Los actores
beneficiados podrán incorporarse a las pantallas y contar
con señales one seg para televisión por celular.
Como sin contenidos no hay televisión, junto a la garantía de acceso a las frecuencias también se busca asegurar que los nuevos emisores como los existentes puedan
completar con producciones de calidad sus grillas de programación. En tal dirección, la presidenta declaró de
interés público al Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA), un espacio de intercambio
y uso común de producciones televisivas para que todas
las frecuencias públicas puedan federalizar sus contenidos, abastecer su grilla con los aportes de las diferentes
regiones y cumplir con el 30 por ciento de cuota de pantalla local que establece la ley 26.522
El BACUA, que cuenta con alrededor de 1.300 horas de
producción listas para la utilización, funciona como una
red digitalizada que organiza y socializa los contenidos.
Se nutre del material audiovisual de todas las regiones
del país y facilita a los teledifusores el acceso de forma
gratuita a contenidos de calidad y con una impronta federal, con los cuales pueden cubrir sus programaciones.
De esta forma, se incentiva el intercambio cultural y se
traspasan las fronteras regionales al federalizar la distribución y el uso compartido de las producciones. Cada
región del país podrá ver, a través de sus televisoras locales, los contenidos creados en otras regiones en un verdadero diálogo federal.
La televisión digital argentina es una política integral que
atiende todas las instancias del proceso comunicativo:
la emisión, la recepción y en el medio, los contenidos.
A dos años de su implementación y aún a sabiendas de
que una aproximación a los datos que arroja su despliegue no nos revela cualitativamente su profundo impacto
social, cultural, productivo y económico, dar cuenta de
estos avances es útil a la hora de dejar asentado que las
políticas públicas vinculadas a las tecnologías y a las comunicaciones tienen resultados concretos.
Ya existen alrededor de 70 estaciones digitales de transmisión (EDT), se han distribuido 1,17 millones decodificadores a sectores de vulnerabilidad económica, se pueden ver más de 27 señales (de las cuales hay 8 canales
provinciales transmitiendo), se han movilizado recursos
humanos y económicos en las industrias vinculadas a
las telecomunicaciones como también se han multiplicado las oportunidades laborales para actores, guionistas,
locutores, iluminadores, maquilladores y diseñadores,
entre otros, y diversificado los espacios para los jóvenes
que se inician en estas profesiones.
La televisión digital es un instrumento de mejoramiento de la calidad social y del equilibrio cultural del pueblo argentino. Está pensada en esos términos. Al mismo
tiempo, implica una mejora sustancial en las cuestiones
tecnológicas en las que se desenvuelve la Argentina, pero
en función de objetivos sociales.
Esta nueva televisión, que fue iniciada y sostenida por el
actual proyecto político que gobierna la Argentina, permitirá dar la batalla por un modelo cultural reclamado por
años por sectores de relevancia social que sólo entienden
que la innovación tecnológica se debe fundar y materializar con los ideales de democracia e inclusión. Siempre
las nuevas tecnologías son apropiadas por las elites, pero
por primera vez en la historia, con esta política de TV digital se invierte el esquema ya que la innovación técnica
de vanguardia le llega primero a los que menos tienen y
más necesitan. Esto es, sin duda, un verdadero acto de
justicia social.
Bibliografía
Martín Barbero, Jesús, Comunicación y Universidad. Conferencia, Montevideo,
Universidad de la República, 2003.
Voloshinov, Valentin, El signo ideológico y la filosofía del lenguaje. Buenos Aires,
Nueva Visión, 1976.
Wolton, Dominique, Internet ¿y después? Barcelona, Gedisa, 2000.