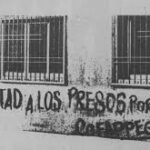Accesibilidades e inclusión de las audiencias. Lo regional y lo social.
Las discapacidades en las personas como dato de exclusión ante los medios audiovisuales.
La respuesta del Estado.
El presente trabajo trata sobre la interacción fallida, entre personas limitadas en su demanda de vinculación, con medios de comunicación audiovisuales y con Internet.
Esta limitación la planteamos en tres aspectos que hacen al interés de esta exposición, sin agotar en esta magnitud otras variables de demandas no satisfechas para esa interacción.
Y el uso del término “audiencias” lo vamos a poner con cierto valor de audiencia en construcción y audiencia potencial, entendiendo que en el trance de hallar cercanía entre usuarios y medios está la dificultad que se exprese una audiencia incluida.
Veremos la relación que se da entre sectores de la sociedad con ciertas dificultades de acceso a una correcta vinculación con medios audiovisuales e Internet, tomando solo estas variables de las Tics (Tecnologías de la información y las comunicaciones), al ser preponderantes en la valoración de la mayoría de la gente.
Televisión (en sus diversas variantes) y conectividad de banda ancha son el eje principal sobre el que apreciaremos este escrito, sin desconocer el amplio cuadro limitante para estos sectores en todas las expresiones que asumen instrumentalmente las Tics e incluso medios de comunicación no tan vinculados al mundo digital.
Y consideramos audiencia, más allá de valoraciones estrictas sobre asignación del sentido que se le adjudica, que incluso históricamente han variado de acuerdo a contextos temporales y, filosóficamente no arrojan unanimidades sobre su significancia, a toda aquella vinculación que se da entre una persona o varias con cualquier dispositivo que transfiera en intermediación, necesitada de algún soporte técnico, manifestaciones que interesan al sujeto receptor.
Esto puede darse en diversificaciones múltiples, tanto sea en lo gráfico, electrónico, digital, mecánico e incluso “humano” como es el teatro.
Entonces, no hacen al interés central de lo que expondremos pero destacamos que estos sectores sociales que sufren carencia de vinculación con la televisión e Internet, desde ya viven esa misma limitación con todas las realidades del mundo audiovisual y observamos que también existen audiencias excluidas y no constituidas a la hora de tener relación con videos juegos, libros de audio texto, cine, podcast, plataformas de streaming (El streaming es la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga. La palabra se refiere a una corriente continua que fluye sin interrupción, y habitualmente a la difusión de audio o vídeo – Wikipedia), webcasts y las variables en vivo de Instagram Live, Facebook Gaming, Twitch y You Tube Live, entre otras.
Tomamos el aspecto regional para definir zonas y lugares donde dicha limitación se manifiesta en la ausencia total, carencia o fuerte limitación a la llegada de medios de comunicación audiovisuales y de conectividad de banda ancha.
En general esta frustrada posibilidad surge por detalles que hacen a las características de la geografía física de esos lugares.
Se observa en sitios con grandes distancias de centros urbanos, escasa población y poca densidad habitacional, relieve orográfico notorio y otras variables que hablan de cierto extrañamiento humano (como sinónimo posible de incomunicación).
Aparecen acá los entornos de lo que se llaman regiones naturales donde se define ese marco geográfico desde las conformaciones naturales del terreno y su relieve.
Estas condiciones pueden hacer dificultoso el tendido de ductos, cableados, tendidos de fibra óptica, antenas para telefonía móvil y la propagación normal de ondas electromagnéticas ya que éstas se ralentizan en virtud de obstáculos que encuentren y tengas menor permeabilidad.
O sea que, las oportunidades para tener admisibles niveles de llegada de medios audiovisuales (salvo en lo radial con modulación de frecuencias) y conectividad de banda ancha con mínimos aceptables, queda para la tecnología devenida del uso satelital y alternativas de streaming de modernísima definición y muy alta calidad, lo que conlleva a limitaciones de uso en función de los altos valores y costos económicos implicados.
La Televisión Digital Terrestre, en Argentina TDA, es una opción realmente de calidad y fácil acceso para tener como alternativa sin costo en medios audiovisuales.
Hay un segundo aspecto en este trabajo que es el de lo social como causa de exclusión y que en verdad debiera definirse como social/económica ya que los causales de la ausencia de medios audiovisuales y conectividad adecuada responden a limitaciones de orden económica por parte de los integrantes de esa audiencia no incluida.
Pobres de toda pobreza, desocupados transitorios de mucho tiempo en ese estado, urbes marginales sin riquezas productivas o naturales, poblaciones migrantes sin habitabilidad fija, pensionados y jubilados de mínimo haber, son aquellas y aquellos que no pueden pagar servicios infocomunicacionales y el acceso a Internet.
Y el tercero de los aspectos a describir es el de la Personas con Discapacidad – PcD. Alejado en su carácter propio de lo regional y lo social, como matriz de exclusión, son las mismas particularidades de sus limitaciones las que hacen difícil la relación con los medios audiovisuales e Internet.
A las cotidianas dificultades que las PcD viven en su realidad laboral, ciudadana, de tránsito etc., suman la complejidad de vincularse en forma más amigable con medios y con Internet.
Taxativamente estos son los tres aspectos en que se sostiene el trabajo y expresan las dificultades que existen para construir audiencias e incluirlas, ante la realidad de notorias disparidades que, por causas regionales, sociales/económicas y de discapacidad en las personas existen para lograr sinergias integradoras.
El campo de visualización de estos escenarios se asienta mayoritariamente en la República Argentina, aunque es posible extender esta mirada, sus datos y sus realidades a casi toda América Latina con cierta probabilidad y a la América cercana con mayor certeza.
Existen datos que otorgan valor estadístico a las afirmaciones sostenidas.
En la América Latina y sus tres países considerados más conectados tenemos que Argentina lidera el nivel de conectividad con un 65% de su población sumada a Internet, seguida por Brasil con el 51% y luego México con el 51%, según datos de Stastista, portal de comunicaciones.
No tenemos dudas que los porcentuales faltantes en el total de cada pais, corresponden a las esferas sociales/económicas antes descriptas. Estos desposeídos de tantas cosas materiales también deben incluir en su larga lista de demandas insatisfechas la falta de vinculación tecnológica que se constituye en una carencia más.
Pero también en esos porcentajes beneficiados por la conectividad se aprecia que para que existan promedios de 65%, por ej. en la Argentina, es porque en sus ciudades urbanas, capitales de provincia y más pobladas la llegada de Internet tiene hasta 120% de penetración, como en Buenos Aires, mientras que en la Patagonia y el Noroeste alcanza un magro 35%. Esta disparidad explica la ausencia de una mirada federal a la hora del tendido de infraestructura (fibra óptica, ductos, cableado, antenas) con respeto equilibrado en todo el pais.
Igual característica tienen las conexiones de Internet en México DF respecto al interior de ese pais (México tiene un índice de acceso a Internet del 74%) y San Pablo, Brasilia y Rio de Janeiro en comparación con ciudades del nordeste brasileño (Brasil posee una conectividad a Internet para el 70% de sus habitantes).
Por ejemplo, en Brasil, se contabilizaban cerca de 152 millones de personas accediendo a internet, pero, de las cuales 150,48 millones lo hicieron a través de un teléfono móvil. Mientras 63,8 millones de brasileños utilizaron computadoras para acceder a Internet (Información de Statista Research Department – junio 2022 – Statista GmbH es un portal de estadística en línea alemán que pone al alcance de los usuarios datos relevantes que proceden de estudios de mercado y de opinión).
Esto, a la par de demostrar la ausencia de un federalismo conectivo habla a las claras (un tema que trataremos más adelante en este escrito) de la utilización del espectro para brindar más frecuencias al uso de la telefonía móvil. Situación ésta, casi similar en todos los países de América
Solo una mirada desde lo político y con prioridad en lo social puede ir resolviendo el tema de la disparidad conectiva que tienen los argentinos y los habitantes de muchos países latinoamericanos y nos muestra que la brecha digital es una expresión de la brecha social.
Y aunque no aparezca como preeminente en virtud de otras urgencias públicas, no debemos desconocer la importancia del acceso de toda la población a los instrumentos de la tecnología y básicamente a los medios de comunicación audiovisuales, ni que se vaya morigerando la brecha digital en virtud de políticas públicas que amparen la conectividad y brinden infraestructura para su desarrollo.
Porque en verdad, si a los sectores vulnerados y más humildes de nuestra sociedad, aparte de que viven en condiciones desventajosas respecto a empleo, alimentación, salud y educación, los condenamos a estar “desconectados” están sufriendo un nuevo agravio a su ya precaria condición.
Por eso, y en la medida que con racionalidad se presupuesten las necesidades, es un deber también impulsar programas de conectividad, extensión de fibra óptica, utilización de espectro satelital, tareas pendientes y ampliación en la Televisión Digital, aumento en calidad y cantidad del promedio de servicio en ancho de banda con costos accesibles y mejorar la velocidad del servicio, control de prestadores en virtud de cumplir con inversiones obligadas por concursos y licitaciones, recuperación legal de espectro y otras que hacen al sostenimiento de la conectividad.
Alfabetizar digitalmente es una tarea con sentido estratégico y socialmente justa.
La banda ancha es una tecnología transversal que hace crecer económica y culturalmente a las sociedades.
Hay que alentar la búsqueda de tecnologías complementarias que sean útiles y simples para ayudar a cerrar la brecha digital. Y pensar que casi todos los países de América latina también tienen un mundo rural donde hay que enfatizar este tema. Y en esto se hace imprescindible la coordinación y la vinculación cordial entre el Estado, sus desarrollos públicos de contenidos en los medios que administra, y el sector privado.
En este sentido, el planteo y la propuesta para las políticas públicas es trabajar en un rumbo que objetive (tomando el verbo en sus dos sentidos, tanto el de independizar ese algo del sujeto como el de meta a alcanzar) un ecosistema comunicacional y de las telecomunicaciones virtuoso, que muestre sinergia entre el Estado, los gerenciadores privados, el capital social, la Academia y las universidades.
Es importante ir construyendo, creando y consolidando infraestructura digital en toda la línea. Y esto refiere e incluye aspectos culturales, normativos y de accesibilidad a la mayor cantidad de personas.
En este terreno al progreso de la inteligencia artificial con ingeniería argentina y latinoamericana y conocimiento propio será fundamental.
Y en este campo, no hay hoy mercado posible que lo garantice, sino que el Estado juega un rol clave para lograr estos cometidos. Pero con la capacidad de nuclear interés privado, capacidades académicas, estímulos educativos y desarrollo federal.
Por supuesto, en virtud de comprensiones históricas y políticas no podemos dejar de entender que este quehacer de construcción tecnológica, social, política, económica y cultural debe armonizar sus rumbos con un pensamiento humanista que reclame para el ser humano y para los pueblos la primacía como sujetos básicos y más importantes de estas transformaciones.
La concordia entre las tecnologías de punta y la justicia social es vital para una disposición cordial y exitosa de la modernización estructural de nuestras capacidades técnicas.
La íntima y permanente relación entre las nuevas formas de la comunicación, sus tecnologías y sus investigaciones con la vigencia de la soberanía nacional sobre las mismas es otro valor necesario.
Y es, en este sentido observar las implementaciones necesarias que aseguren, garanticen y permitan transitar con cierto éxito la pretensión buscada en cuanto al rol del Estado y las políticas públicas necesarias que brinden cobertura legal, regulatoria, presupuestaria y de recurso humano para ese logro de disminuir las brechas digitales y comunicacionales en las variables regionales, sociales y, sobre todo, de las Personas con Discapacidad- PcD.
Y en este punto una ineludible visión sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública se hace presente. Entendiendo que estas mutaciones provocadas por reformas en los espacios estatales son aquellas que cumplan claro objetivos de originalidad, racionalidad, sentido comunitario, ampliación de derechos, modernización de aparatos administrativos y solvencia y capacidad en los servidores públicos a cargo de las nuevas instancias administrativas públicas.
Las instancias de formación legislativa de novedosas regulaciones que atañen a nuevos derechos de inclusión y accesibilidad son prioritarias. y
Y también aquellas que definan frenos a exclusiones históricas y discriminatorias en la constitución como audiencias o como simples protagonistas del pasivo rol de usuarios y espectadores en el universo de las telecomunicaciones, a las PcD y a los habitantes de regiones alejadas de centros urbanos ultra habitados y poderosos desde su cuantificación y economía. Y también a aquellos sectores más humildes de los países, que padecen y sobrellevan situaciones de pobreza y miseria.
Estas tres calidades sociales, en negativa realidad, requieren de un cabal espacio parlamentario que otorgue valor a estas demandas de derechos.
También se requiere de dirigentes políticos partidarios, funcionarias y funcionarios de alto rango y ciudadanas y ciudadanos que entiendan que la exclusión, en cualquiera de sus formas es humillante para los seres humanos y mucho más en marcos nacionales territoriales donde exista enorme desigualdad en los accesos a esos derechos, como los que apartan de su goce y pleno uso a PcD, pobres y pobladores sin conectividad.
Cuando expresamos que existen audiencias no incluidas como tales, en verdad cometemos casi un pecado de oxímoron ya que la literatura más explícita sobre el tema no permitiría esta suerte de audacia que parte de una filosofía de la comunicación más que desde la concepción que anida en el mundo de los medios.
Decimos que hay exclusión de audiencia potencial. O de personas no habituadas a la relación con un medio y que, de forma esporádica, no regular y con ciertas dificultades, acceden a la vinculación con un medio audiovisual. Y volvemos a mencionar en este espacio de excluidos, a los pobladores de lugares sin conectividad o con escasa presencia de la misma, Personas con Discapacidad y sectores sociales que en virtud de su pobreza material no acceden a las herramientas de la comunicación audiovisual, no pueden adquirir un aparato de televisión y si lo hacen no pueden abonar un servicio de TV paga por vinculación física o satelital y están fuera de radio de las televisores abiertas, que no tienen cines cercanos y si lo tienen no pueden abonar su entrada y otras limitantes en virtud de su contexto socio-económico.
Y este conglomerado humano, con “provisoriedad” e “interinatos” en su vinculación con los medios, entendemos que también es audiencia. La excluida.
Lo tradicional habla de la audiencia como aquel público que interactúa con un medio de comunicación. En general son los medios audiovisuales, y dentro de ellos los más clásicos como el cine, la televisión y la radio.
No corresponde a esta exposición poner al debate si las formas digitales y sus instrumentos son medios de comunicación o no. Hablo básicamente de Internet, los buscadores, el streaming, los microblogging, pero sí decimos que también en este espacio de las nuevas tecnologías Tics, se vive la exclusión de audiencias propias, en este caso en virtud de la necesaria e imprescindible conectividad para su utilización y la inexistencia en muchos territorios de esa conectividad.
En este caso de audiencias excluidas ni siquiera se puede considerar lo que la común tipología las define. En esta exclusión de hecho y de práctica no aparece la vieja y consabida distinción de audiencias participativas o pasiva y ni siquiera valen las categorías que las ubican según edades, sexo, horarios, roles sociales, niveles de ingreso etc.
Lo que vemos en estos modelos es una suerte de “audiencia en espera de su medio”. Es una construcción inversa a lo que la sociología y la psicología y los estudios de la comunicación sistematizan en el tema cuando afirman que los comportamientos de la audiencia están condicionados por el medio.
Intentamos mostrar en este trabajo que existe una audiencia, formada por personas con interés en vincularse con un medio, pero que no tienen acceso al mismo o facilidad para hacerlo. Insistimos, en esta categoría entran los pobres, los alejados territorialmente y las PcD.
La mayoría de ellas y ellos saben lo que es un televisor, una radio y una película. Pero no acceden a ellos. Algunos estudiosos del tema dicen que basta una persona para constituir audiencia. En ese sentido afirmamos que en los sectores que mencionamos, la mayoría ha sido audiencia alguna vez. No por tener, variar o sostener comportamientos en relación al medio. Sino porque en alguna ocasión pudieron ver algo de televisión o escuchar una radio.
Lejos está en este trabajo exponer sobre el rico y vastamente investigado tema de las audiencias en cuanto “interpretación de mensajes”, “significados”, “hechos conductuales”, “presencia de la semiótica” ni, como dijimos, de audiencias pasivas y activas ni la ya abandonada teoría de la aguja hipodérmica (La teoría de la aguja hipodérmica es un conjunto de conocimientos organizados para determinar la influencia de los mensajes en las instancias de recepción y en la conducta de los receptores Esta teoría sostiene que la audiencia está compuesta por individuos aislados y atomizados, que reaccionan individualmente a las órdenes de los medios de comunicación, es decir, que “cada miembro del público de masas es personal y directamente ‘atacado’ por el mensaje”), . ni las más modernas apreciaciones de Martín-Barbero (Jesús Martín-Barbero fue un teórico de la comunicación de origen español que vivió en Colombia desde 1963 hasta su muerte en 2021) ni del mexicano Guillermo Orozco-Gómez. (es un académico mexicano enfocado en los estudios sobre recepción de los medios y alfabetización audiovisual.), ni el paradigma de Lasswell de 1948 (Paradigma de Lasswell representa un modelo de comunicación unidireccional que establece que, en el caso de formas de comunicación masiva, como la propaganda, la relación con entre emisor y receptor es unidireccional, ya que el primero envía el mensaje y el segundo lo recibe de manera pasiva – La Izquierda Diario – Nota de Roberto Andrés – Octubre 2020).
Harold Dwight Lasswell (13 de febrero de 1902 en EEUU -18 de diciembre de 1978) fue un pionero de la Ciencia política y de las teorías de la comunicación.
Solo mencionamos algunos autores que han realizado con sus trabajos aportes valiosos al campo de la comunicación y las audiencias.
Tampoco bordeamos, porque el interés de esta presentación es otro, apreciables datos de la bibliografía sectorial de las comunicaciones como el importante Informe Mac Bride (Un solo Mundo voces múltiples –Comunicación e información en nuestro tiempo – Fondo de Cultura México 1980).
“El Informe Mac Bride es uno de los documentos sobre comunicación más influyentes de las últimas décadas. No es un documento académico, se trata de un documento impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuyo valor emblemático nace de su propósito de tratar de la comunicación desde una perspectiva mundial, avanzándose a la idea, de la mundialización de la información y el hecho de que la democratización de la comunicación debe plantearse desde esa dimensión” – (Síntesis de varias definiciones sobre el Informe Mac Bride, entre otras de la Catedra de Comunicación de la UCES/Argentina y Teorías de la comunicación y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) Universidad privada en Santiago De Los Caballeros, República Dominicana) – Sean Mac Bride (París, Francia, 25 de enero de 1904 – Dublín, 15 de enero de 1988) fue un. En 1950 llegó a ser presidente de los Ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa. Además, fue vicepresidente de la Organización para la Cooperación Económica Europea entre 1948 y 1951. Entre 1950 y 1980, Mac Bride trabajó de manera incansable por los derechos humanos en todo el mundo. Perteneció a un grupo de abogados que fundó en el Reino Unido la organización Justice, basada en los derechos humanos. Participó en numerosas organizaciones internacionales relativas a los derechos humanos, entre ellos la International Prisoners of Conscience Fund. Fue miembro fundador de Amnistía Internacional y su presidente desde 1961 hasta 1974. Hizo una gran campaña contra la persecución, la intolerancia y las injusticias.
Fue elegido secretario general de la Comisión Internacional de Juristas entre 1963 y 1970.
Fue elegido presidente en dos ocasiones de la Cumbre Internacional de la Paz, en Génova (1968-1974) y (1974-1985). En 1973 fue elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas comisario en Namibia con el rango de Asistente de Secretario General de las Naciones Unidas. En 1977 fue nombrado presidente de la Comisión Internacional de Comunicación, fundada por la UNESCO. En 1980, fue nombrado presidente de la UNESCO.
Destaco la importancia de estas aclaraciones y menciones a importantes nombres del universo intelectual de las comunicaciones en virtud de ratificar nuestra mirada y estudio desde ópticas distintas, que simplifican el objeto de este trabajo al colocarlo en la órbita de la política y no de la filosofía de las comunicaciones ni sus teorías más importantes.
Y en el caso de Mac Bride, considero válido la enunciación de sus cargos, puestos y honores ya que de la cualificación de estos se desprende la importancia que él tuvo.
Pero, es innegable la necesidad aclaratoria sobre los autores descritos.
Entramos en la órbita de las audiencias solo desde una mirada que observa su exclusión en función de ciertas características del sujeto receptor: habitabilidad, pobreza y discapacidad.
Y con el objetivo de apreciar aquellas políticas públicas que puedan remedirá dicha exclusión.
Cuando hablamos de exclusión no referimos únicamente al acceso a medios e Internet como dato de entretenimiento, información, ocio, educación y aspectos culturales, que son importantes y están muy ausentes en las esferas sociales que estamos describiendo, hablamos también de otras variables que hacen a la importancia de las conectividades de todos los instrumentos Tics.
Recordemos que la Internet de alta velocidad mejora las economías y las condiciones de vida en los países menos adelantados, según señala el nuevo informe de la Comisión de la Banda Ancha de las Naciones Unidas.
Y en campo institucional y en el rol de los parlamentos y en función de tareas pendientes mediante reformas administrativas no es menos importante resolver mediante forma de digesto, cierta anarquía legal en varios países de la América cercana, que a lo largo de años surgieron sin concatenación ni ordenamiento en forma de leyes, decretos y resoluciones, muchas veces contradictorias entre ellas que rigen, con poca eficacia en el universo de las comunicaciones, el mundo digital y las nuevas tecnologías.
Esta carencia regulatoria es beneficiosa, en general, a los permisionarios de espectro en uso privado que con posición dominante evitan ciertos costos económicos y disposiciones en cuanto a porciones de espectro, concentración de medios y de audiencias, que, en caso de existir una fuerte convicción y formalidad legal, limitaría su capacidad de expansión no autorizada.
Los parlamentos y las reformas estatales en su capacidad de incidir en las sociedades que administran y gobiernan son figuras sustanciales para estos temas que tratamos.
Legislar y regular para arbitrar disparidades en lo tecnológico es un paso absolutamente necesario.
La ausencia de correlación entre derecho y tecnología es uno de los
desequilibrios más ominosos de nuestro tiempo.
La dinámica aceleración del mundo de la tecnología, sobre todo en aquellos espacios que se vinculan a la producción digital, provoca que las regulaciones, en muchos casos, arriben con demora para contemplar legalidades pertinentes.
Es necesario abordar con mirada estratégica y venidera aspectos novedosos
del escenario infocomunicacional, ausentes en el cercano tiempo pasado y
vigentes con contundencia en el presente como son las grandes plataformas
digitales, el cosmos de resolución algorítmica, la producción digital y el
universo cuántico. Y por supuesto, estos tópicos también deben caer dentro
de la esfera legal y regulatoria y tener su correspondiente vinculación con el
derecho administrativo desde una perspectiva de gestión y una
contemplación filosófica desde los flancos de la política y la justicia (justicia
como valor no como aplicación técnica judicial) en el decir de John Rawls “el
modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y
deberes fundamentales”.
En ese sentido cobran fuerza las acciones regulatorias que deben ir
colocando mojones de equilibrio y armonía entre poderosas estructuras
internacionales, multimillonarias en su forma y en su composición accionaria
y los usuarios, gente común y carentes de la fiereza e impunidad que da la
riqueza.
Este contrapeso solo lo pueden garantizar los Estados nacionales.
Las leyes que arbitren disparidades. No hay mercado ni buena voluntad
que lo resuelva.
Solo una legislación enérgica y sostenida en democráticos y masivos
debates previos puede (o al menos puede intentar) disminuir preeminencias
en el mundo de las comunicaciones, de la información y del conocimiento.
Algunos temas para abordar son definir que plataformas tienen posiciones
dominantes, cuales ejercen presiones ajenas a las buenas prácticas de
mercado, cuales comercializan datos que hacen a la privacidad exclusiva de
sus usuarios, que aspectos deben regularse desde las jurisdicciones
nacionales y cuales merecen convenios interregionales o universales (la
búsqueda de normas adicionales en materia de atribución de espectro
radioeléctrico y conciliar para mejorar la compatibilidad, acuerdos sobre
tributos sobre la actividad de las plataformas), como tratar los temas de
extraterritorialidad en virtud de la transmisión satelital, el desarrollo de las
OTT (un servicio OTT consiste en la transmisión de audio, vídeo y otros contenidos a través de internet sin la implicación de los operadores tradicionales en el control o la distribución del contenido), y de las comunicaciones cuánticas.
Estos son algunos de los aspectos más necesitados de una moderna y eficaz legislación.
Y nos queda todavía el tema de la IA (Inteligencia Artificial) cuando esta se
aplica y es parte del desarrollo de las comunicaciones.
Todo esto. Todo. Es susceptible de crear audiencias. Y todo esto. Todo. También tiene capacidad para ignorarlas, negarlas y cancelarlas.
En los últimos cinco años, se ha avanzado en algunas consideraciones técnicas que ayudan a una mejor vinculación de las PcD y las Tics.
Un avance fue que los permisionarios del gerenciamiento privado en televisión incluyeran el Close Caption (CC – es un sistema que consiste en convertir el audio de un proyecto audiovisual en texto e insertarlo de manera que aparezca en una pantalla o monitor. Su principal finalidad es proporcionar el acceso de las personas con discapacidad auditiva a los contenidos emitidos en televisión) y también tiene utilidad para personas de la tercera edad con baja audición y personas en etapa de aprendizaje de un segundo idioma.
A pesar de esta mejora en la prestación de elementos técnicos, no es en absoluto lo necesario y se hace imprescindible que los Estados, los Parlamentos y los organismos pertinentes que gestionan las áreas de comunicación, medios y nuevas tecnologías incorporen estas variables que señalamos a continuación.
Todavía queda un largo trecho a recorrer en la mejora de la vinculación de PcD y los medios audiovisuales e Internet. Mencionamos algunas incorporaciones técnicas a algunas pantallas televisivas y cinematográficas.
Roll Up: que es usado comúnmente en programas en vivo. Consiste en desplazar el texto hacia arriba (dentro de la caja negra) línea por línea, mostrando entre dos y tres líneas a la vez. Se da una ubicación fija al texto de modo que no quede superpuesto a gráficos, créditos, o las caras de los hablantes en la pantalla.
Pop On: El texto en pop on aparece en la pantalla por bloques de dos o tres líneas. El texto varía en su ubicación con el fin de dar más precisión al recuento semántico. Este estilo permite a las personas sordas una mayor comprensión del contenido emitido en programas pregrabados en donde hay múltiples hablantes.
Subtitulado tipo caption: Este tipo de subtítulos conserva elementos del closed caption que aportan a la comprensión de la trama de la película, como la ubicación del texto en relación a la posición de los personajes en pantalla, descripción de sonidos, distinción de voces en off, letras de canciones, y más.
Subtitulado en colores: El subtitulado en colores es un estilo adaptado de la norma europea, en el que se identifica a los cuatro principales personajes de una película por orden de protagonismo o mayor número de intervenciones y mediante la asignación de un color distinto (amarillo, verde, cian o magenta), para los demás personajes se usa el color blanco. para sonidos y música corresponde el rojo. En documentales en los que hay un solo narrador, se usa el color amarillo. Esta modalidad les facilita a las personas sordas distinguir a los personajes de la película que están hablando en la escena.
Audio Descriptivo: El audio descriptivo consiste en comandos que narran en voz alta lo que ocurre en un programa entre los diálogos, describe un menú u otro elemento presente en la pantalla. Es para personas con discapacidad visual, tanto ciegas como ambliopes, que consiste en la narración de información significativa de imágenes que aparecen en alguna producción audiovisual, ya sea en un programa televisivo, cine o teatro.
De esta manera el método audio descripción fue elaborado para suplir la falta de percepción a nivel visual. Hoy en día, esta maravillosa herramienta es considerada como un buen apoyo para la inclusión social de las personas con discapacidad visual, en cuanto a manifestaciones de tipo audiovisual, por lo tanto, se está utilizando no solo en televisión sino también en pantallas cinematográficas.
Lengua de Señas: Este servicio es emitido por medio del canal SAP o Secundary Audio Program, el cual es un canal secundario de audio, utilizado para ver películas en el idioma original. Hoy en día muchos televisores cuentan con esta opción para poder cambiar el idioma de las películas, por esta razón SAP es comparado a nivel funcional y eficaz, como los subtítulos CC para personas con discapacidad auditiva.
Y finalizamos esta breve descripción contando que, en algunos cines, ya de la Argentina, se usa el método de audio descripción y para eso se facilitan auriculares inalámbricos a las PcD ciegas o con dificultades visuales. Esto no afecta el sonido real de las películas.
Es importante acentuar que en Argentina y algunos países a los cuales nuestro pais prestó colaboración en la instalación de Televisión Digital Terrestre, como Bolivia y Venezuela, se desarrolló o al menos se trató la más importante política pública para la concreta y eficaz vinculación de PcD a los medios audiovisuales, en este caso a la televisión en su faceta de digital abierta.
Aclaramos que la Televisión Digital Terrestre, en Argentina TDA es uno de los hitos importantes, en el pais, dentro del amplio devenir histórico de la comunicación.
El 28 de agosto de 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se adoptó el estándar japonés como norma técnica para digitalizar la televisión abierta.
Desde el comienzo de planteó como una política pública con firme mirada social.
Vale repasar ciertas calidades de este sistema pues hace al interés de nuestra propuesta en cuanto a la vinculación de medios y audiencias, limitaciones y políticas públicas que mejoren esa relación.
La televisión digital, en Argentina, cumple gran parte de esos cometidos pues permite la aparición de nuevos actores del medio, representados en cientos de productoras de contenidos -sobre todo, en el interior del país-; abarata costos de producción; alienta el cumplimiento del 30 por ciento de cuota de pantalla local y el 15 por ciento de contenidos independientes; mejora las condicione de accesibilidad a la televisión abierta, tanto desde lo geográfico como desde lo social; incorpora la posibilidad de que las personas con discapacidad, especialmente sordos y ciegos, puedan también sumarse al uso de este medio; federaliza contenidos y abre mercados profesionales y laborales en
virtud de esta posibilidad; permite la interactividad entre el receptor (antes pasivo) y el emisor; abre más espacios en el espectro radioeléctrico de los que nunca hubo (piensen que, en el mismo ancho de banda – 6 MHz _ con que se trasmite hoy una señal analógica, se pueden emitir ahora al mismo tiempo entre 4 y 6 señales de baja resolución digital o distintas combinaciones entre HD y definición estándar, con lo cual hay un uso mucho más racional y optimista del espectro radioeléctrico) , y aporta múltiples innovaciones sobre la forma tradicional en que la televisión se vincula con la gente.
Y muy importante es que, con este sistema, TSA; se va abandonando progresivamente la tradicional manera de recibir la onda hertziana y el unicato del televisor como exclusivo aparato receptor. Lo digital, en cambio, abre un universo múltiple de terminales de propagación que pasan por computadoras, computadoras portátiles, teléfonos, móviles de distinto tipo, tabletas, pantallas de cabezales en los autos, pantallas para transporte público de pasajeros y sólo la imaginación puede aventurar cuántos más habrá en el futuro cercano.
Desaparece el concepto de televisor, vinculado a la idea de electrodoméstico, y se perfila un nuevo concepto de televisión, donde el contenido reconoce diversos, novedosos y originales continentes.
Y, como bonus tecnológico, la TDA permitirá, en la medida que se desarrolle con su potencial hoy establecido, recibir señales de radio y dar servicio de Internet.
O sea, la TDA, al menos en Argentina y probablemente en los países que impulsaron la norma técnica ISDB-T, son la garantía de efectiva construcción y constitución de audiencias y de vencer, en virtud de su forma de propagación, las limitaciones sociales/económicas, regionales y de PcD.
Cuando se habla de los derechos a una comunicación democrática y se critica la concentración de medios, aparecen en las marquesinas simbólicas más luminosas ciertas demandas que generalizan estos temas y no pocas veces se quedan en la mera e insustancial consigna panfletaria, sin hacer visible algunos pormenores que, de su correcto tratamiento, permitirían lograr esos objetivos de democratización.
Y en esta búsqueda de espacios menos visibles de las luchas latinoamericanas por los accesos a las Tics están los intentos de limitar las bandas de radiodifusión en general y en particular las de UHF que fueron pensadas para el uso de la Televisión Digital Terrestre /TDA, por ejemplo, en Argentina.
Pero no es exclusivo de este pais el intento de intereses vinculados a variables de uso de espectro no radiodifusor para ocupar más y más bandas electromagnéticas.
Recientemente y bajo el título “ Manifiesto para asegurar el futuro de la banca UHF”, sectores de la industria cultural y de la radiodifusión de 18 países europeos unieron a 57 asociaciones y empresas que nuclean protagonistas de la comunicación, la cultura y artes audiovisuales para exigir a la UE/Unión Europea que “defienda la disponibilidad de las frecuencias necesarias para la radiodifusión terrestre y la producción de contenidos, más allá del 2030” (“Llamamiento a Europa” (Call to Europe)) CTRL control publicidad julio 2022 Medio especializado en marketing, publicidad y comunicación.
De lo que se trata y reclaman es que se preserva la Banda sub 700 MHz de UHF (470-694 MHz) para uso de la radiodifusión terrestre y la producción de contenidos. El destino de esta banda tiene previsto debatirse en el Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones – CMR del año 2023-
Y con este reclamos volvemos al tema de las audiencias ya que según las entidades firmantes están en peligro la posibilidad que 80 millones de personas en Europa dejen de ver televisión universal, gratuita y libre y se pone en riesgo la producción de contenidos audiovisuales y eventos artísticos ya que las frecuencias de esta banda, no solo se utilizan para televisión sino son las que hacen funcionar equipo inalámbricos en recitales, micrófonos, sistemas de monitoreo en conciertos y conferencias y de esta forma se afectan las tareas de expresiones culturales, artísticas, educativas y deportivas entre otras.
Esto también es exclusión de audiencias. Y afecta por igual a las audiencias constituidas y a las que denominamos audiencias no incluidas o provisorias e interinas, en ambos casos perderán las herramientas técnicas que les permiten vincularse o con un medio o con un evento.
Las audiencias que hacen al interés de este trabajo, aquellas conformadas por los desposeídos de bienes, los marginados de la urbanidad y las Personas con Discapacidad precisan más que otros de la radiodifusión terrestre libre y gratuita. Y esta precisa del espectro UHF para su transmisión de contenidos que pueden tener accesibilidad, educación, entretenimiento e información.
Y, a diferencia del uso de espectro con fines estrictamente comerciales, la radiodifusión terrestre innova pero con sentido social para hacer llegar a la ciudadanía contenidos de mejor calidad (tanto en UHD_Ultra High Definition, como otras variables que cualifican el sonido) y mejora la interactividad como el posible uso de (HbbTV- Hybrid Broadcast Broadband TV, es un proyecto paneuropeo de televisión híbrida cuyo objetivo es combinar las emisiones de televisión (broadcast) con servicios de banda ancha (broadband) para entregar al telespectador un servicio de entretenimiento a través de una pantalla de televisión).
En Argentina y otros países de la América cercana, no resulta oportuno asignar otros servicios que requieren espectro en la banda que corresponde a la televisión digital. Aún no finalizó el proceso de completamiento ni el despliegue territorial y físico de la TDT (en Argentina TDA) y los Estados no completaron tareas pendientes en cuanto a infraestructura, mantenimiento de Estaciones Digitales de Televisión, digitalización de repetidoras y muchos licenciatarios de canales abiertos no modificaron su estructura de transmisión de lo analógico a lo digital.
Para Argentina mencionemos que uno de los pasos más decididos dados en función de construcción de audiencias y accesibilidad de las mismas, fue el plan de instalación de 220 nuevas señales televisivas en digital. Plan que se postergó primero y anuló después.
Detallemos que para la asignación de frecuencias y uso de bandas se requiere un plan técnico básico que orden el espectro radioeléctrico. Salvo contadas excepciones, no existe en forma madura y permanente en los países latinoamericanos. Hay planes con cierta seriedad y distribución de espectro con mayor equilibrio en algunos países. Pero todos viven la exigencia del tironeo ante un espectro finito que, muchas veces, no da respuesta a demandas de uso comercial, sobre todo en el campo de la telefonía móvil, y se lauda quitando espacio a la radiodifusión terrestre abierta.
Hay una suerte de constante histórica en atribuir espectro destinado al Servicio de
Radiodifusión a otras variables de la Radiocomunicación (al menos esto acaece en Argentina) lo que incumple obligaciones legales e internacionales del país. Una de ellas es la ley 23.478 del año 1986, que aprueba el Convenio Internacional de telecomunicaciones adoptado en Nairobi en 1982.
O sea, se violentan pactos supra-constitucionales si no se da cobertura a los espacios de espectro para la radiodifusión. Esto implica el derecho de la audiencia a recibir en igualdad de condiciones, en todo el país y en forma gratuita y libre, aquellas frecuencias autorizadas por los controladores en cada pais.
Por supuesto, esta situación no inhibe a cualquier usuario a suscribir variantes pagas de otros servicios, de lo que se trata es de democratizar el acceso a la recepción de canales abiertos sin estar condicionados a abonos o pagos.
La televisión abierta, y las radios en todas sus modalidades, requieren siempre de espectro y este es finito, se agota, por lo que debe contar con reserva de expansión del servicio, entre otras cosas por la modificación poblacional.
Por todo esto debe preservarse el espacio de espectro para los servicios de radiodifusión expresados en la televisión abierta en su fase digital en la banda de UHF y poner en marcha con carácter urgente mecanismos que posibiliten la ubicación en ese tramo de expresiones audiovisuales comunitarias, regionales, musicales, ambientales y modalidades que hagan al consumo cultural de los argentinos sin seguir presiones de rating ni publicitarias.
El otorgamiento y los concursos de licencias deberán tomar en cuenta las propuestas que garanticen estos contenidos.
Estas medidas, que son tareas intransferibles de los Estados nacionales también hacen que, de su rumbo positivo, existan audiencias y del abandono de estas políticas públicas, no.
¿Qué mostramos con estas descripciones sobre demoras, ausencias, desviaciones y juego de intereses en temas que aparecen como meramente técnicos? Pues que también allí se juegan las carencias para construir, constituir y empoderar y darles accesibilidad a las audiencias.
Si no hay espectro radioeléctrico habilitado para radiodifusión en su calidad de abierta y gratuita, no hay ondas hertzianas que partan de allí para conformarse en contenido radial y televisivo. Y por ende no hay sujeto receptor.
En definitiva, construcción de audiencias y posibilidad, que una vez constituidas accedan a los medios pertinentes, tanto en su fase audiovisual como a la conectividad con Internet, es parte de un universo de dilemas y conflictos, que, desde hace muchísimos años, miles tal vez, se han dado en todas las sociedades.
Desde las culturas prehistóricas existió esa pugna por el dominio de la reproducción simbólica de los sentidos sociales. A lo largo del tiempo fue un gesto, un sonido, una palabra, una onda electromagnética, un microblogging o un espacio digital, siempre se pretendió que la posibilidad de su manejo aseguraba fuerzas favorables para determinado modelo social.
El pensador Volóshinov (Valentín Nikoláievich Volóshinov, lingüista ruso, miembro del llamado Círculo de Bajtín, junto a Mijaíl Bajtín y Pavel Medvédev. Es uno de los principales referentes de la teoría literaria marxista 1895-1936) en una de sus más claras referencias a este tema dice que “ el signo se convierte en la arena de lucha de clases” , y sostuvo que “para hegemonizar política, económica y socialmente una comunidad, las conquistas simbólicas son esenciales, dado que a partir del reinado de un sentido determinado, también se está asegurando y consolidando al mismo tiempo un modelo político, social y económico que responde a aquella mirada del mundo”.
En tanto esto sea cierto, el papel de las audiencias es clave.
Y el rol de los Estados nacionales, también.
Bibliografía:
– Becerra Martín: “De la concentración a la convergencia” – Editorial Paidós – Buenos Aires, mayo 2015.
– Banrepcultural Enciclopedia: Capítulo Harold Laswell – Editorial Banco de la República de Colombia, octubre 2021.
– Byung-Chul Han. “No – Cosas” – Editorial Taurus – Buenos Aires, enero 2022.
– Laswell Harold: “La política como reparto de influencia” – Editorial Aguilar – Madrid 1974.
– Lazzaro Luis: “La batalla de la comunicación” – Editorial Colihue – Buenos Aires 2011.
– Loreti Damián, Lozano Luis: “El derecho a comunicar” – Editorial Siglo 21 – Buenos Aires, abril 2014.
Martín-Barbero Jesús: “De los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía”- Editorial Gustavo Gilli SA y Unidad del Convenio Andrés Bello – Bogotá, julio 2003
– Mac Bride Sean: “Un solo Mundo voces múltiples –Comunicación e información en nuestro tiempo” – Fondo de Cultura, México 1980.
– Volóshinov Valentín Nikoláievich: “El marxismo y la filosofía del lenguaje” – Editorial Godot, Buenos Aires 2018.
– “Accesibilidad a los contenidos audiovisuales para personas con discapacidad” – https://www.siis.net/docs/ficheros/Amadis_08_Baja.pdf – Congreso AMADIS 2008 – España – Ministerio de Sanidad y Política social – Edita Real Patronato sobre discapacidad.
– “El sector europeo de la radiodifusión y las industrias creativas y culturales piden asegurar el futuro de la banda UHF”- https://www.europapress.es – Europa Press/Sociedad – Publicado 30/06/2022
– Paradigma de Lasswell: – https://www.laizquierdadiario.com – La Izquierda Diario – Nota de Roberto Andrés – octubre 2020
Junio 2009
Reseña biográfica:
Nombres: Osvaldo Mario
Apellidos: Nemirovsci Yusim
Correo electrónico: onemirovsci@gmail.com
Twitter: @nemicom
Información institucional: Diputado Nacional mandato cumplido Periodo 2003/07. Legislador provincial Rio Negro mc Periodos 1987/1991 y 1991/95 – Presidente Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación
2003/07 – Coordinador General del Sistema Argentino de Televisión Digital Abierta periodo 2009/2015
Desde 2020 Co-Presidente de PIRCA – Propuesta para la Industrialización y Recuperación de la Cultura Audiovisual. Observatorio de la industria audiovisual argentina.
Profesor invitado en cursos de posgrado de la Universidades Nacionales de Córdoba y La Matanza.
Autor del libro “El desafío digital de la televisión argentina” – 2011 – Buenos Aires Editorial Eduntref.
Resumen:
El presente trabajo trata sobre la interacción fallida entre personas limitadas en su demanda de vinculación con medios de comunicación audiovisuales y con Internet.
Esta limitación la planteamos en tres aspectos que hacen al interés de esta exposición, sin agotar en esta magnitud otras variables de demandas no satisfechas para esa interacción.
Y el uso del término “audiencias” lo vamos a poner con cierto valor de audiencia en construcción y audiencia potencial, entendiendo que en el trance de hallar cercanía entre usuarios y medios está la dificultad que se exprese una audiencia incluida.
Veremos la relación que se da entre sectores de la sociedad con ciertas dificultades de acceso a una correcta vinculación con medios audiovisuales e Internet, tomando solo estas variables de las Tics (Tecnologías de la información y las comunicaciones), al ser preponderantes en la valoración de la mayoría de la gente.
Televisión (en sus diversas variantes) y conectividad de banda ancha son el eje principal sobre el que apreciaremos este escrito, sin desconocer el amplio cuadro limitante para estos sectores en todas las expresiones que asumen instrumentalmente las Tics e incluso medios de comunicación no tan vinculados al mundo digital.
Y consideramos audiencia, más allá de valoraciones estrictas sobre asignación del sentido que se le adjudica, que incluso históricamente han variado de acuerdo a contextos temporales y, filosóficamente no arrojan unanimidades sobre su significancia, a “toda aquella vinculación que se da entre una persona o varias con cualquier dispositivo que transfiera en intermediación, necesitada de algún soporte técnico, manifestaciones que interesan al sujeto receptor”. Esto puede darse en diversificaciones múltiples, tanto sea en lo gráfico, electrónico, digital, mecánico e incluso “humano” como es el teatro.
Entonces, no hacen al interés central de lo que expondremos, pero destacamos que estos sectores sociales que sufren carencia de vinculación con la televisión e Internet, desde ya viven esa misma limitación con todas las realidades del mundo audiovisual y observamos que también existen audiencias excluidas y no constituidas a la hora de tener relación con videos juegos, libros de audio texto, cine, podcast, plataformas de streaming.
Y aunque no aparezca como preeminente en virtud de otras urgencias públicas, no debemos desconocer la importancia del acceso de toda la población a los instrumentos de la tecnología y básicamente a los medios de comunicación audiovisuales, ni que se vaya morigerando la brecha digital en virtud de políticas públicas que amparen la conectividad y brinden infraestructura para su desarrollo.
Porque en verdad, si a los sectores vulnerados y más humildes de nuestra sociedad, aparte de que viven en condiciones desventajosas respecto a empleo, alimentación, salud y educación, los condenamos a estar “desconectados” están sufriendo un nuevo agravio a su ya precaria condición.
Palabras claves: Argentina – Audiencias – Discapacidad – Comunicación – Excluidas -Conectividad