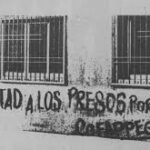Sabemos que los deseos de los pueblos pueden expresarse mediante acciones, estas
son notorias y tienen su significado histórico. Ahora bien ¿pueden los pueblos, las
sociedades, manifestar su voluntad mediante la omisión?
Si los sujetos sociales son lo que hacen, también pueden ser lo que no hacen, siempre
y cuando en ambas condiciones surja con alguna nitidez que el hacer y el no hacer
revelan una vocación mayoritaria. Las ciencias políticas y algunas de sus
exteriorizaciones prácticas son un campo propicio para indagar en este interrogante.
Los gobiernos se asientan sobre bases sociales que definen, y de acuerdo a sus
intereses, mediante algún sistema de selección ser representados por determinados
modelos políticos expresados en liderazgos, partidos o formas que adopte en cada país
esa cesión de representatividad.
Existe delegación positiva cuando la voluntad general expresa su endoso de poder en
un sustentáculo otorgado y que puede ser mediante un acto electoral, lo más común
para graficar este hecho, o por formas intermedias asamblearias, parlamentarias e
incluso directas cuando se enraízan en modelos de gobierno que desde una
concepción de clase (en gral. modelos socialistas como hubo en URSS hasta 1928 y en
Cuba) apuntalan las representaciones basistas surgidas de algún símil de elecciones en
organismos partidarios, comités de base o fábricas.
Estas son las formas positivas en las cuales cualquier tipo de gobierno posee la
legalidad de una preferencia manifiesta.
Pero también puede darse el tipo de delegación en forma negativa donde la voluntad
general no otorga la formalidad de transferencia de sus deseos sobre quien gobierna
pero al mismo tiempo no realiza acto alguno que evite la conformación de ese gobierno
o si lo hace, la fuerza colocada en el intento no es suficiente para el logro del objetivo.
Casos más comunes, las dictaduras, y podría acá argumentarse que el uso de la fuerza
o el poder del Estado elimina la probabilidad de enfrentarla con éxito. Los datos de la
historia muestran que más duraderas o mas fuertes o mas represivas, ninguna
dictadura permaneció incólume durante muchos años de no existir un basamento
social, político y cultural donde asentarse en un grado de representatividad importante
y que movilizaba intereses no solo económicos sino fundamentalmente cuantitativos
en lo popular que le permitía sostener con ventajas la relación de fuerzas dominante.
Y el dato estadístico indica que no hubo dictaduras, tomando los siglos 19, 20 y 21, que
se mantuvieran firmes por ejemplo durante 50 años. Charles Maurice de Talleyrand,
ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón, advertía al emperador, “señor, con
las bayonetas se puede hacer cualquier cosa menos sentarse sobre ellas”, dando a
entender que la fuerza militar y represiva por si sola y alejada de cierta complacencia
popular, aun no manifestada en positivo, no garantizaba continuidades.
Esto demuestra que dura lo que los intereses de sus pueblos permiten. Y si esto es así,
existe desde ya una valoración numérica importante en los apoyos. No es este escrito
el lugar donde poner en debate las formas de finalización de las dictaduras, sino
afirmar que todas terminan. Podría pensarse que no es lo mismo el fin del nazismo en
virtud de realidades bélicas que la culminación del salazarismo en Portugal mediante
un golpe militar interno o el fin del somocismo en virtud de una guerra civil. Y es
correcto. No es lo mismo. Pero fuere cual fuere la raíz del desenlace, el básico común
es el agotamiento del periodo de omisión de cada una de las sociedades que provocaba
la tolerancia y aceptación de sus gobiernos dictatoriales. Aún en aquellos ejemplos,
como Italia 1943 y Alemania 1945 donde las derrotas militares cobraron importancia.
O sea, lo que sostiene un gobierno siempre es la relación de fuerzas, manifestada ésta
en el modelo positivo de transmisión de la voluntad general o permitida por la inacción
de esa misma voluntad general.
Claro está que en una mirada que limite el concepto de Rousseau y su Contrato Social
a las formas de las democracias liberales y electivas, solo apreciaremos un carácter de
la voluntad general y que es cuando esta manifiesta su acuerdo mediante algún
instrumento visible, como el voto. Pero no debe ser menos valiosa esa misma voluntad
general, cuando su silencio o quietud aseguran un gobierno.
Hay algunas aproximaciones de Alexander Hamilton quien llegó a afirmar que los
gobiernos deben durar mientras dure su buena acción y conducta. Por eso sostenía
modelos de ejecutivos o senatoriales vitalicios. Y esa “buena conducta” que es sino la
percepción de un pueblo sobre cuánto, cuando y como desea que dure un gobierno!
Claro que preferimos, por experiencias históricas dolorosas y trágicas, por sentido
común y por valoración de la democracia, aquellas prácticas que estipulan en un marco
de libertades civiles y derechos humanos, las formas de elegir los gobiernos. Nuestra
cultura cívica está sostenida en la conveniencia de las alternancias, regularidades
comiciales en tiempos previamente aceptados, controles ciudadanos e interpoderes y
otras claves de un ejercicio de soberanía popular.
Pero lo anteriormente desarrollado pretende disparar el debate sobre la valoración de
toda actitud que pueda asumir la llamada voluntad general como muestra de un
querer colectivo en la búsqueda del bien común y que arriesgamos que no solo se
muestra en la forma habitualmente aceptada, sino también que existe en lo que
llamamos el modo negativo de marcar una relación de fuerzas, que no deja de ser un
querer colectivo que entiende que el bien común está presente aún sin delegación
expresa de la voluntad general.
Cuando definimos que en política “cada uno hace lo que su fuerza le permite” no solo
estamos traspolando una idea de la física sino que exponemos una real dimensión de
la historia política del mundo. Si las sociedades expresaron su voluntad mediante
éxitos electorales que instalaban ciertos gobiernos, esto fue debido a que su fuerza se
lo permitía y cuando esas sociedades no pudieron desalojar gobiernos no deseados,
tanto democráticos como fácticos, fue porque esa fuerza que permite cosas, estaba en
otro lado.
Queremos arriesgar que la relación de fuerzas es la partera de la historia y, por
supuesto, el motor interno de la voluntad general.